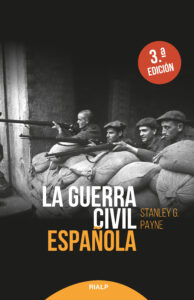 La metamorfosis pacífica de un régimen
La metamorfosis pacífica de un régimen
El largo mandato de Franco buscó erigir una alternativa estable al parlamentarismo liberal, que juzgaba incompatible con lo que consideraba el temperamento vehemente y faccioso del país. Durante años su régimen fue levantando un armazón jurídico propio, una constelación de leyes fundamentales que suplían a la Constitución y sostenían unas Cortes corporativas, dóciles en su funcionamiento y previsibles en sus dictámenes, verdaderamente singulares dentro de la Europa occidental de su tiempo. Después de la década de 1940, Franco no afrontó ya un desafío político serio; sin embargo, al cabo de treinta años resultaba manifiesto que aquel orden no podría sobrevivir a su creador.
En 1969 designó sucesor al príncipe Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, de quien esperaba que fuera guardián de una monarquía continuadora del espíritu del régimen, aunque él mismo reconocía la necesidad de introducir algunos cambios. Mas la historia suele caminar con más brío que las previsiones humanas. Apenas siete meses después de su muerte, el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos inició un proceso de reforma profundo y deliberado. Se obró sin quebrantar la letra de la legalidad vigente, porque, siguiendo la guía de Torcuato Fernández Miranda, tutor político del rey, y el temple pragmático del presidente Adolfo Suárez, la nueva monarquía empleó las herramientas del propio sistema autoritario para transformarlo desde dentro, con una paciencia constructiva poco común. Aquella fue la única ocasión en que un régimen dictatorial totalmente institucionalizado se dejó transfigurar pacíficamente por obra de su propia arquitectura jurídica. Con ello, España abrió la senda de la gran “tercera ola” democratizadora del siglo XX, que, en pocos años, alcanzaría a numerosos países latinoamericanos y a buena parte de los Estados comunistas de Europa oriental y Asia.
La sociedad española, ya mudada por la prosperidad y la apertura de las décadas de 1960 y 1970, había dejado atrás, en su mayoría, las heridas más hondas de la Guerra Civil. Los dirigentes de la izquierda, socialistas y comunistas, y los nacionalistas vascos y catalanes colaboraron con moderados y conservadores para concebir un régimen democrático parlamentario que adoptó la forma de una monarquía constitucional. Era la primera vez en la historia de España en que una Constitución nacía del consenso y no del predominio de una sola parte contra las demás. Pese a la sombra trágica del terrorismo, nutrido por el nacionalismo vasco y por grupúsculos de extrema izquierda, el nuevo orden democrático se afianzó donde la Segunda República no había logrado consolidarse porque sus creadores eran antidemócratas. Su éxito no fue la reivindicación póstuma ni de la izquierda ni de la derecha de los años treinta, sino la cristalización de unos principios de centro democrático que, extinguidos como fuerza viva en las elecciones del Frente Popular, hallaban por fin su cauce.
El camino había sido largo, áspero y en ocasiones terrible, pero la democracia liberal, negada por ambos bandos en 1936, terminó imponiéndose después de la muerte de Franco, sin estridencias, disipanodo por fin las sombras de un siglo convulso.
Cf., Payne, Stanley G. La guerra civil española. Madrid: Ediciones Rialp, 2012, «Introducción»