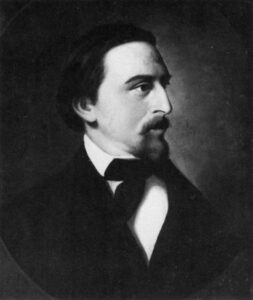Más que una palabra, el antisemitismo es una sombra que acompaña a Europa desde que aprendió a poner nombre a su culpa. Lo dice Mark Mazower en On Antisemitism: A Word in History. Mazower es un historiador de las ideas y la moral occidental que no se limita a reconstruir los orígenes de ese vocablo, nacido en el siglo XIX, cuando el nacionalismo buscaba revestir el odio de un ropaje científico, sino que indaga en su metamorfosis contemporánea, en la manera en que el viejo prejuicio se disfraza bajo nuevas máscaras de virtud de crítica o de justicia.
Escribe que el antisemitismo fue un producto de la modernidad que, en contra de lo que pudiera parecer, no brotó del fanatismo religioso, sino del racionalismo degradado, del deseo de explicar el fracaso de la sociedad produciendo un enemigo interior. Lo que en otros tiempos había sido el odio al “deicida” se convirtió en sospecha del banquero, del intelectual cosmopolita, del que no pertenece a ninguna patria. Así nació una palabra que, al ofrecer nombre y teoría al prejuicio, le confirió una dignidad intelectual, pero esa misma palabra se volvió más tarde contra Europa como testimonio de su vergüenza.
El autor muestra cómo, tras el Holocausto, “antisemitismo” se transformó en sinónimo del mal absoluto. Ninguna otra expresión concentraba tanto horror. Sin embargo, esa sacralización tuvo un efecto paradójico cuando la convirtió en monumento, en piedra conmemorativa. Europa aprendió entonces a pronunciarla con solemnidad, pero también con distancia. En los museos y en los discursos, la palabra quedó fijada al pasado, como si su sentido se hubiera agotado en Auschwitz. Mazower sugiere que esa petrificación es una forma de olvido. Ciertamente, cuando el recuerdo se institucionaliza, la conciencia se adormece.
El antisemitismo contemporáneo ha pasado a insinuarse en lugar de proclamarse. Ahora no necesita hablar de razas ni de religiones y prefiere revestirse de causas nobles, de solidaridad con los oprimidos o de crítica política. Su escenario preferido es el debate sobre Israel. Criticar las acciones del Estado israelí es legítimo y necesario, pero el problema comienza cuando la crítica se desliza hacia la negación del derecho a existir, o cuando todo lo judío se convierte en símbolo de la opresión. El viejo mito del judío poderoso, que gobierna el dinero o los medios, resurge ahora en forma de sospecha sobre el “lobby israelí” o la “manipulación global”. Lo que antes era racismo y rencor hoy es moralismo y virtud.
Mazower señala que este fenómeno tiene su raíz en una inversión simbólica. El judío, paradigma del perseguido durante siglos, se ha convertido en figura del opresor. En el imaginario progresista de parte de Occidente, el pueblo de las víctimas ocupa ahora el lugar del culpable. Esa metamorfosis no obedece a los hechos, sino a una lógica emocional; Europa se ha cansado de su propia culpa y necesita trasladarla a otro. La compasión se convierte en coartada del olvido. Se prefiere hablar del colonialismo o del racismo estructural antes que recordar el antisemitismo que dio origen a la catástrofe del siglo XX.
La idea de fatiga moral de Europa es decisiva. El recuerdo del Holocausto sirvió de freno al resurgir del odio durante décadas, pero, con el paso del tiempo, ese freno se ha desgastado y las generaciones que no vivieron la guerra sienten la memoria como herencia ajena. Para ellas la obligación de recordar es una carga pesada. Todo exceso de culpa engendra tarde o temprano el deseo de liberarse de ella. Así es como ha nacido un nuevo antisemitismo, que puede que sea más más tenue, pero está más extendido, por cuanto no se proclama, sino que se insinúa en la indiferencia, en la equiparación de todos los males y en la idea de que “ya basta con mirar atrás”.
Mazower observa también cómo la tecnología ha dado al prejuicio una nueva vida. Internet ha democratizado el rencor. Las viejas teorías conspirativas se reescriben en foros digitales, en los que el “poder judío” se confunde con “las élites globalistas” o “los amos del mundo”. El antisemitismo contemporáneo no necesita doctrina; le basta con la sospecha. Circula por los algoritmos como una niebla difusa, adoptando las formas del escepticismo político y del descontento social. En la extrema derecha, reaparece como defensa de la identidad nacional; en la izquierda radical, como solidaridad con los oprimidos. Ambos extremos, concluye el autor, se tocan en su desprecio por el judío; uno lo teme como extranjero, el otro lo acusa de poderoso.
El resultado es un antisemitismo global, flexible, que puede adaptarse a cualquier narrativa. En tiempos de crisis, el judío vuelve a ser el nombre del mal, aunque se le llame de otro modo. La palabra “antisemitismo” ha sobrevivido a todas sus mutaciones, pero su fuerza moral se debilita cada vez que se usa con ligereza como arma retórica o como censura automática. Mazower advierte que esa inflación del término corre el riesgo de vaciarlo; si todo es antisemitismo, nada lo es realmente. Y cuando las palabras pierden su peso, el mal se vuelve invisible.
Al final de su reflexión, el historiador vuelve al origen a la palabra como espejo de la conciencia europea. Europa, dice, inventó el antisemitismo y, al mismo tiempo, inventó su condena. Vive escindida entre la culpa y la negación, entre el recuerdo y el cansancio. Esa tensión atraviesa su historia reciente, cuando la Shoah convirtió el antisemitismo en blasfemia moral, pero también en tabú que muchos desean romper. El odio reaparece, no porque haya sido olvidado, sino porque la memoria se ha vuelto formal, desprovista de compasión viva.
Mazower no ofrece soluciones, sino advertencias. El antisemitismo no es una ideología que pueda erradicarse, sino una tentación permanente del alma humana, de la necesidad de simplificar el mal, de encontrar un rostro sobre el cual proyectar el desorden del mundo. Cuando la razón se agota y la política decepciona, el odio al judío reaparece como alivio simbólico. Por eso su derrota nunca será definitiva.
El libro concluye con una reflexión que tiene el tono de una admonición moral: las palabras que inventamos para comprender el mal pueden volverse, si no las cuidamos, su refugio. Antisemitismo nació para nombrar una enfermedad del espíritu; hoy corre el riesgo de convertirse en máscara del mismo mal que denunciaba. Solo una conciencia vigilante puede impedirlo, la conciencia que distingue entre la crítica y la demonización, entre la justicia y el resentimiento, entre la memoria y la retórica.
En esa vigilancia —dice Mazower— reside el porvenir de la humanidad europea. Porque odiar al judío, en el fondo, es odiar a la memoria; y una civilización que renuncia a su memoria comienza a odiarse a sí misma.