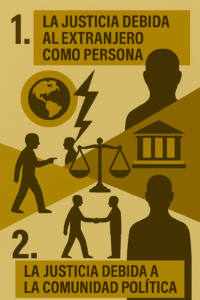 Después de haber establecido los fundamentos filosóficos de la comunidad política, examinado el estatuto del extranjero en Santo Tomás de Aquino, reconstruido el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia y contrastado críticamente las principales corrientes modernas, este último artículo asume una tarea decisiva: formular una propuesta normativa coherente, inspirada en el tomismo, para pensar la inmigración en el mundo contemporáneo.
Después de haber establecido los fundamentos filosóficos de la comunidad política, examinado el estatuto del extranjero en Santo Tomás de Aquino, reconstruido el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia y contrastado críticamente las principales corrientes modernas, este último artículo asume una tarea decisiva: formular una propuesta normativa coherente, inspirada en el tomismo, para pensar la inmigración en el mundo contemporáneo.
No se trata de diseñar un programa político ni de ofrecer un catálogo de medidas técnicas. La filosofía no legisla ni administra; esclarece. Su función es más honda y más exigente: identificar los criterios racionales y morales que deben orientar el juicio prudencial de quienes ejercen la responsabilidad política. La propuesta que aquí se presenta es, por tanto, normativa, no programática; criteriológica, no ejecutiva.
Desde una perspectiva tomista, la inmigración no es primariamente un fenómeno económico, cultural o securitario, aunque contenga todos esos elementos. Es, ante todo, una cuestión de justicia política. En ella confluyen dos exigencias igualmente reales y normativas:
- La justicia debida al extranjero en cuanto persona humana.
- La justicia debida a la comunidad política en cuanto ordenada al bien común.








