Carácter de Felipe V.—Sus virtudes y defectos.—Medidas de gobierno interior.—Aumento, reforma y organización que dio al ejército.—Brillante estado en que puso la fuerza naval.—Impulso que recibió la marina mercante.—Comercio colonial.—Sevilla; Cádiz; Compañía de Guipúzcoa.—Industria naval.—Leyes suntuarias.—Fabricación: manufacturas españolas.—Sistema proteccionista.—Aduanas.—Agricultura.—Privilegios a los labradores.—Contribuciones.—Arbitrios extraordinarios.—Corrección de abusos en la administración.—Provincias Vascongadas: aduanas y tabacos.—Rentas públicas: gastos e ingresos anuales.—Aumento del gasto de la casa real.—Pasión del rey a la magnificencia.—Construcción del palacio y jardines de San Ildefonso.—Palacio Real de Madrid.—Real Seminario de Nobles.—Protección a las ciencias y a las letras.—Creación de academias y escuelas.—Real Academia Española.—Universidad de Cervera.—Biblioteca Real de Madrid.—Real Academia de la Historia.—Idem de Medicina y Cirujía.—Afición a las reuniones literarias.—El Diario de los Literatos.—Sabios y eruditos españoles.—Feijoo.—Macanaz.—Médicos: Martín Martínez.—Fr. Antonio Rodríguez.—Historiadores: Ferreras; Miñana: Belando: San Felipe—Mayans y Ciscar.—El deán Martí.—Poesía.—Luzán: su Poética.—Aurora de la regeneración intelectual.
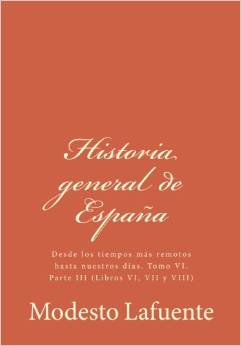 Tantos y tan grandes y tan continuados acontecimientos políticos y militares; tantas guerras interiores y estertores; tantas negociaciones diplomáticas; tantas y tan diversas confederaciones y alianzas entre las potencias de Europa; tantos y tan diferentes tratados de paz y amistad, tan frecuentemente hechos y tan a menudo quebrantados; tantas empresas terrestres y tantas expediciones marítimas; tantas agregaciones y segregaciones de Estados y territorios; tantas conquistas y tantas pérdidas; tantas batallas campales y navales; tantos sitios de plazas; tantos enlaces de príncipes, proyectados unos, deshechos otros, y otros consumados; tan complicado juego de combinaciones y de intrigas de gabinetes; tantas renuncias y traspasos de coronas, de principados y de reinos; tal sustitución de dinastías, tales mudanzas en las leyes de sucesión de las monarquías y de los imperios; y por último la parte tan principal que tuvo España en los grandes intereses de todas las potencias europeas . que en en este tiempo se agitaron y pusieron en litigio, nos han obligado a dedicar a estos importantes asuntos casi toda la narración histórica de este largo reinado. Su cohesión y encadenamiento apenas nos han dejado algún claro, que hemos procurado aprovechar, para indicar tal cual medida de administración y gobierno interior de las que se dictaron en este importante período.
Tantos y tan grandes y tan continuados acontecimientos políticos y militares; tantas guerras interiores y estertores; tantas negociaciones diplomáticas; tantas y tan diversas confederaciones y alianzas entre las potencias de Europa; tantos y tan diferentes tratados de paz y amistad, tan frecuentemente hechos y tan a menudo quebrantados; tantas empresas terrestres y tantas expediciones marítimas; tantas agregaciones y segregaciones de Estados y territorios; tantas conquistas y tantas pérdidas; tantas batallas campales y navales; tantos sitios de plazas; tantos enlaces de príncipes, proyectados unos, deshechos otros, y otros consumados; tan complicado juego de combinaciones y de intrigas de gabinetes; tantas renuncias y traspasos de coronas, de principados y de reinos; tal sustitución de dinastías, tales mudanzas en las leyes de sucesión de las monarquías y de los imperios; y por último la parte tan principal que tuvo España en los grandes intereses de todas las potencias europeas . que en en este tiempo se agitaron y pusieron en litigio, nos han obligado a dedicar a estos importantes asuntos casi toda la narración histórica de este largo reinado. Su cohesión y encadenamiento apenas nos han dejado algún claro, que hemos procurado aprovechar, para indicar tal cual medida de administración y gobierno interior de las que se dictaron en este importante período.
Al proponernos ahora dar cuenta de algunas de estas disposiciones, lo haremos solamente de aquellas que basten para dar a conocer el espíritu y la marcha del gobierno de este príncipe, sin perjuicio de explanarlas en otro lugar, cuando hayamos de examinar y apreciar la situación de la monarquía en los primeros reinados de la casa de Borbón, según nuestra costumbre y sistema.
Dotado Felipe V. de un alma elevada y noble, aunque no de todo el talento que hubiera sido de desear en un príncipe en las difíciles circunstancias y miserable estado en que se encontraba la monarquía; dócil a los consejos de los hombres ilustrados, pero débil en obedecer a influencias, si muchas veces saludables, muchas también perniciosas; modelo de amor conyugal, pero sucesivamente esclavo de sus dos mujeres, no parecidas en genio, ni en discreción, ni en inclinaciones; rodeado generalmente de ministros hábiles, que buscaba siempre con el mejor deseo, a veces no con el acierto mejor; ejemplo de integridad y de amor a la justicia, en cuya aplicación ojalá hubiera seguido siempre el impulso de sus propios sentimientos; pronto a ejecutar todo proyecto grande que tendiera a engrandecer o mejorar sus estados, pero deferente en demasía a los que se los inspiraban por intereses personales; merecedor del dictado de Animoso con que le designa la historia, cuando obraba libre de afecciones que le enervaran el ánimo, pero indolente y apático cuando le dominaba la hipocondría; morigerado en sus costumbres, y tomando por base la moralidad para la dispensación de las gracias, cargos y mercedes, pero engañándose a veces en el concepto que merecían las personas; apreciador y remunerador del mérito, y amigo de buscarlo donde existía, aunque no siempre fuera acertado su juicio; humano y piadoso hasta con los rebeldes y traidores; enemigo de verter sangre en los patíbulos, pero sin dejar de castigar con prisiones o con penas políticas a los individuos ya los pueblos que le hubieran sido desleales; amigo y protector de las letras, sin que él fuese ni erudito, ni sabio; religioso y devoto hasta tocar en la superstición, pero firme y entero, y hasta duro con los pontífices y sus delegados en las cuestiones de autoridad, de derechos y de prerrogativas; extremadamente amante de su pueblo, con el cual llegó a identificarse, contra lo que pudo esperarse y creerse de su origen, de su educación, y de las inspiraciones e influencias que recibía; francés que se hizo casi todo español, pero español en quien revivían a veces las reminiscencias de la Francia; príncipe que tuvo el indisputable mérito de preferir a todo su España y sus españoles, a riesgo de quedarse sin ninguna corona y sin ningún vasallo, pero a quien en ocasiones estuvo cerca de hacer flaquear el antiguo amor patrio; Felipe V., con esta mezcla de virtudes y de defectos (que vicios no pueden llamarse), si no reunió todas las las dotes que hubieran sido de desear en un monarca destinado a sacar la España de la postración en que yacía, tuvo las buenas prendas de un hombre honrado, y las cualidades necesarias en un príncipe para sacar de su abatimiento la monarquía, y empujarla por la vía de la regeneración y de la prosperidad.
Un monarca de estas condiciones no podía dejar de ocupar el tiempo que le permitieran las atenciones de las infinitas guerras en que se vio envuelto, en adoptar y plantear las medidas de administración y de gobierno interior, que él mismo alcanzara o que sus ministros le propusieran. Como su primera necesidad fue el pelear, tuvo que ser también su primer cuidado el aumento, organización y asistencia del ejército, que encontró menguado, indisciplinado, hambriento y desnudo. Merced a sus incesantes desvelos, y a una serie de acertadas disposiciones, aquel pobre y mal llamado ejército que había quedado a la muerte de Carlos II., llegó en este reinado a ser más numeroso y aún más brillante que los de los siglos de mayor grandeza y de las épocas de más gloria. Verdad es que el amor que supo inspirar a sus pueblos hizo que le suministraran sin repugnancia, y aún con gusto, recursos y soldados, que de otra manera no habría podido convertir aquellos escasos veinte mil hombres que se contaban en los dominios españoles a la muerte del último monarca austríaco, en los ciento veinte batallones y más de cien escuadrones, con una dotación de trescientas cuarenta piezas de artillería, de que disponía al terminar la guerra de sucesión, con general admiración y asombro.
Debiósele a él la creación de los guardias de Corps, la de los regimientos de guardias españolas y valonas (1704), la de la compañía de alabarderos (1707), la organización del cuerpo de ingenieros militares (1711), la de las compañías de zapadores mineros, la de las milicias provinciales (1734), institución que permitía mantener a poca costa un número considerable de soldados robustos y dispuestos para los casos de guerra, sin molestarlos ni impedirles dedicarse a sus faenas en tiempo de paz, y contar con brazos preparados para empuñar las armas sin robar a los campos y a los talleres sino el tiempo puramente preciso. Estableciéronse escuelas de instrucción para el arma de artillería y fundiciones de cañones en varias ciudades. Los soldados que por edad o por heridas se inutilizaban para el servicio, los cuales se designaban con el título de inválidos, encontraban en las provincias un asilo, y disfrutaban de una paga, aunque corta, suficiente para asegurar su subsistencia. La organización del ejército, el manejo y el tamaño y medida de las armas, las categorías, el orden y la nomenclatura de los empleos y grados de la milicia, se tomaron del método y sistema que se había adoptado en Francia, y se ha seguido con algunas modificaciones, que la experiencia y los adelantos de la ciencia han aconsejado como útiles, hasta los tiempos modernos. Apreciador Felipe del valor militar, de que más de una vez dio personal ejemplo; nunca perezoso para ponerse al frente de sus tropas y compartir con ellas los trabajos y privaciones de las campañas; no escaso en remunerar servicios, y justo distribuidor de los ascensos, que generalmente no concedía sino a los oficiales de mérito reconocido, restableció la perdida disciplina militar, y no se veían ya aquellas sublevaciones, aquellas rebeliones tan frecuentes de soldados que. empañaban las glorias de nuestros ejércitos en los tiempos de la dominación austríaca. Y con esto, y con haber traído a España acreditados generales e instruidos oficiales franceses de los buenos tiempos de Luis XIV., logró que se formaran también aquellos hábiles generales españoles, que pelearon con honra, y muchas veces con ventaja con los guerreros de más reputación de Europa, y supieron llevar a cabo empresas difíciles y hacer conquistas brillantes, renovando las antiguas glorias militares de España.
Teniendo desde el principio por enemigas potencias marítimas de la pujanza y del poder de Inglaterra y Holanda, bien fue menester que Felipe y su gobierno se aplicaran con todo celo y conato al restablecimiento de la marina española, reducida casi a una completa nulidad en el último reinado de la dinastía austríaca. Y de haberlo hecho así daba honroso testimonio la escuadra de más de veinte navíos de guerra, y más de trescientos buques de trasporte que se vio salir de los puertos de España a los diez años de hecha la paz de Utrecht. La expedición marítima a Orán en los postreros años de Felipe dejó asombrada a Europa por la formidable armada con que se ejecutó; y la guerra de Italia con los austríacos y sardos no impidió al monarca español atender a la lucha naval con la Gran Bretaña y abatir más de una vez el orgullo de la soberbia Albión en los mares de ambos mundos. De modo que al ver el poder marítimo de España en este tiempo, nadie hubiera podido creer que Felipe V. a su advenimiento al trono solo había encontrado unas pocas galeras en estado casi inservible.
Tan admirable resultado y tan notable progreso no hubieran podido obtenerse sin una oportuna y eficaz aplicación de los medios que a él habían de conducir, porque la marina de un país no puede improvisarse, como la necesidad hace muchas veces improvisar soldados. Eran menester fábricas y talleres de construcción, astilleros, escuelas de pilotaje, colegios en que se diera la conveniente instrucción para la formación de buenos oficiales de marina. Trabajóse en todo esto con actividad asombrosa; se dieron oportunas medidas para los cortes de madera de construcción, y para las manufacturas de cables, no se levantaba mano en la construcción de buques, el astillero que se formó en Cádiz bajo la dirección del entendido don José Patiño fue uno de los más hermosos de Europa, y del colegio de guardias marinas creado en 1727, dotado de buenos profesores de matemáticas, de física y de las demás ciencias auxiliares de la náutica, salieron aquellos célebres marinos españoles que antes de terminarse este reinado gozaban ya de una brillante reputación.
La marina mercante recibió el impulso y siguió la proporción que casi siempre acostumbra en relación con la decadencia o prosperidad de la de guerra; y si el comercio exterior, especialmente el de la metrópoli con las colonias de América, que era el principal, no alcanzó el desarrollo que hubiera sido de apetecer, no fue porque Felipe y sus ministros no cuidaran de fomentarle y protegerle, sino que se debió a causas ajenas a su buena intención y propósitos. Fuéronlo entre ellas muy esenciales, de una parte las ideas erróneas que entonces se tenían todavía en materias mercantiles y principios generales de comercio, que en este tiempo comenzaban ya a rectificar algunos hombres ilustrados; de otra parte las continuas guerras marítimas y terrestres, unas y otras perjudicialísimas para el comercio colonial, las unas haciendo inseguro y peligroso el tráfico nacional y lícito y dando lugar al contrabando extranjero, las otras obligando al rey a aceptar y suscribir a tratados de comercio con potencias extrañas, sacrificando los intereses comerciales del reino a la necesidad urgente de una paz o a la conveniencia política de una alianza. La providencia que se tomó durante la guerra de sucesión de prohibir la exportación de los productos del país a los otros con quienes se estaba en lucha produjo inmensos perjuicios, y nacían del mismo sistema que otras iguales medidas tomadas en análogas circunstancias en los reinados anteriores. El privilegio del Asiento concedido a los ingleses por uno de los artículos del tratado de Utrecht fue una de aquellas necesidades políticas; y el ajuste con Alberoni sobre los artículos explicativos, fuese obra del soborno o del error, de cualquier modo no dejó de ser una fatalidad, por más artificios que el gobierno español, y más que nadie aquel mismo ministro, discurrió y empleó después para hacer ilusorias las concesiones hechas en aquel malhadado convenio.
El sistema de abastos a América por medio de las flotas y galeones del Estado se vio que era perjudicial o insuficiente, por más que se dictaran disposiciones y se dieran decretos muy patrióticos para favorecer la exportación, fijando las épocas de salidas y retornos de los galeones, y regularizando las comunicaciones comerciales entre la metrópoli y sus colonias, y por más que el gobierno procurara alentar a los fabricantes y mercaderes españoles a que remitiesen a América los frutos y artefactos nacionales. Los galeones iban siempre expuestos a ser bloqueados o apresados, o por lo menos molestados por las flotas enemigas que estaban continuamente en acecho de ellos. El establecimiento de los buques registros, que salían también en épocas fijas, remedió solamente en parte aquel mal. Los mercados de América no podían estar suficientemente abastecidos por estos medios: dábase lugar al monopolio, y la falta de surtido disculpaba en cierto modo el ilícito comercio, que llegó a hacerse con bastante publicidad. En este sentido la guerra de los ingleses hizo daños infinitos al comercio español.
Concentrado antes el de América en la sola ciudad de Sevilla, pasó este singular privilegio a la de Cádiz (1720), a cuyo favor se hizo pronto esta última ciudad una de las plazas mercantiles más ricas y más florecientes de Europa. Siguiendo el sistema fatal de privilegios, se concedió el exclusivo de comerciar con Caracas a una compañía que se creó en Guipúzcoa, y a cuyos accionistas se otorgó carta de nobleza para alentarlos, imponiendo a la compañía la obligación de servir a la marina real con un número de buques cada año. Esta compañía prosperó más que otra que se formó en Cádiz durante el ministerio de Patiño para el comercio con la India Oriental, la cual no pudo sostenerse, no obstante habérsele concedido la monstruosa facultad de mantener tropas a sus expensas y de tener la soberanía en los países en que se estableciera. La grande influencia que sobre el comercio español tenía que ejercer la famosa Compañía de Ostende, y las gravísimas cuestiones de que fue objeto en muchos solemnes tratados entre España y otras potencias de Europa, lo han podido ver ya nuestros lectores en el texto de nuestra historia.
Procuróse también en este reinado sacar la industria del abatimiento y nulidad a que había venido en los anteriores por un conjunto de causas que hemos tenido ya ocasión de notar, y que había venido haciéndose cada día más sensible, principalmente desde la expulsión de los moriscos. La poca que había estaba en manos de industriales extranjeros, que eran los que habían reemplazado a aquellos antiguos pobladores de España. A libertarla de esta dependencia, a crear una industria nacional, y a darle impulso y protección se encaminaron diferentes pragmáticas, órdenes y decretos, dictados por el celo más plausible. No se prohibía a los extranjeros venir a establecer fábricas o a trabajar en los talleres. Al contrario, se los llamaba y atraía concediéndoles franquicias y exenciones, dándoles vivienda por cuenta del Estado, y dispensándoles todo género de protección. El rey mismo hizo venir a sus expensas muchos operarios de otros países. Había interés en que establecieran, ejercieran y enseñáran aquí sus métodos de fabricación. Lo que se prohibía era la importación de objetos manufacturados en el extranjero, con los cuales no podían sostener la competencia los del país. Y para promover el desarrollo de la fabricación nacional, llegó a imponerse por real decreto a todos los funcionarios públicos altos y bajos de todas las clases, inclusos los militares, la obligación de no vestirse sino de telas y paños de las fábricas del reino bajo graves penas.
A estas medidas protectoras acompañó y siguió la publicación de leyes suntuarias, que tenían por objeto moderar y reprimir el lujo en todas las clases del Estado, prohibiendo el uso de ciertos adornos costosos, en trajes, muebles, carruajes, libreas, etc. tales como los brocados, encajes, telas y bordados de oro y plata, perlas y piedras finas, aunque fuesen falsas, y otros aderezos, prescribiendo las reglas a que habían de sujetarse en el vestir y en otros gastos y necesidades de la vida todas las clases y corporaciones, desde la más alta nobleza hasta los más humildes menestrales y artesanos. La más célebre pragmática sobre esta materia fue la que se publicó en Madrid a 15 de noviembre de 1723 con la mayor solemnidad, y se mandó repetir el año siguiente. El rey y la real familia fueron los primeros a dar ejemplo de sujetarse a lo prescrito en esta pragmática. «De modo, dice un historiador contemporáneo, que causaba edificación a quien miraba al rey Católico, al serenísimo príncipe de Asturias y a los reales infantes vestidos de un honesto paño de color de canela, lo cual en todo tiempo será cosa digna de la mayor alabanza y útil para los españoles, sin admitir las inventivas y las diferentes vanidades que cada día discurren los extranjeros para sacar el dinero de España. En estos últimos días en que escribo esto se negociaron en Madrid para París casi cien mil pesos en letras de cambio, por el coste de las vanidades de los hombres y por los adornos mujeriles, que en aquella corte y en otras de la Europa se fabrican y después se traen a estos reinos.»
Merced a estas y otras semejantes medidas, tales como la ciencia económica de aquel tiempo las alcanzaba, se establecieron y desarrollaron en España multitud de fábricas y manufacturas, de sedas, lienzos, paños, tapices, cristales, y otros artefactos, siendo ya tantas y de tanta importancia que se hizo necesaria la creación del cargo de un director o un superintendente general de las fábricas nacionales, empleo que tuvo el famoso holandés Riperdá, y que le sirvió de escalón para elevarse a los altos puestos a que después se vio encumbrado. Las principales por su extensión y organización y las que prosperaron más fueron la de paños de Guadalajara, la de tapices, situada a las puertas de Madrid, y la de cristales que se estableció en San Ildefonso. Y todas ellas hubieran florecido más a no haber continuado ciertos errores de administración, y acaso no tanto la ignorancia de los buenos principios económicos (que españoles había ya que los iban conociendo), como ciertas preocupaciones populares, nocivas al desarrollo de la industria fabril, pero que no es posible desarraigar de repente en una nación. Comprendíase ya la inconveniencia y el perjuicio de la alcabala y millones, y pedían los escritores de aquel tiempo su supresión, o la sustitución por un servicio real y personal. Clamábase también por la reducción de derechos para los artefactos y mercancías que salían de los puertos de España, y por el aumento para los que se importaban del extranjero. Se tomó la justa y oportuna providencia de suprimir las aduanas interiores (31 de agosto, 1717), pero se cometió el inconcebible error de dejarlas en Andalucía, que era el paso natural de todas las mercaderías que se expedían para las Indias Occidentales.
De este modo, y con esta mezcla de medidas protectoras y de errores económicos, pero con un celo digno de todo elogio por parte del rey y de muchos de sus ministros, si la industria fabril y manufacturera no recobró en el reinado de Felipe V. todo el esplendor y toda la prosperidad de otros tiempos, recibió todo el impulso que la ciencia permitía, y que consentían las atenciones y necesidades del Estado, en una época de tantas guerras y de tanta agitación política.
Al decir de un insigne economista español, la guerra de sucesión favoreció al desarrollo de la agricultura. «Aquella guerra, dice, aunque por otra parte funesta, no sólo retuvo en casa los fondos y los brazos que antes perecían fuera de ella, sino que atrajo algunos de las provincias extrañas, y los puso en actividad dentro de las nuestras.» No negaremos nosotros que aquella guerra produjera la retención de algunos brazos y de algunos capitales dentro del reino; pero aquellos brazos no eran brazos cultivadores, sino brazos que peleaban, que empuñaban la espada y el fusil, no la azada ni la esteba del arado, y brazos y capitales continuaron saliendo de España para apartadas naciones en todo el reinado de Felipe V. Lo que a nuestro juicio favoreció algo más la agricultura fueron algunas disposiciones emanadas del gobierno, tal como la del real decreto de 10 de enero de 1724, que entre otras cosas prescribía: «Que se renueven todos los privilegios de los labradores, y estén patentes en parte pública y en los lugares, para que no los ignoren, y puedan defenderse con ellos de las violencias que pudieren intentarse por los recaudadores de las rentas reales, los cuales no hayan de poder obligarlos a pagar las contribuciones con los frutos sino según las leyes y órdenes. Y si justificaren haberlos tomado a menor precio, se obligue al delincuente a la satisfacción; sobre lo cual hago muy especial encargo al Consejo de Hacienda, esperando que con el mayor cuidado haga que a los labradores se guarden con exactitud todos los privilegios que las leyes les conceden.»
Lo que además de esto favoreció a la clase agrícola más que la guerra de sucesión, con respeto sea dicho de aquel ilustre economista, fue la medida importante de sujetar al pago de contribuciones los bienes que la Iglesia y las corporaciones eclesiásticas adquiriesen, del mismo modo que las fincas de los legos; fueron las órdenes para precaver los daños y agravios que se inferían a los pueblos, ya en los encabezamientos, ya por los arrendadores y recaudadores de las rentas reales; fue la supresión de algunos impuestos, tales como los servicios de milicias y moneda forera, y la remisión de atrasos por otros, como el servicio ordinario, el de millones y el de reales casamientos. Y si no se alivió a los pueblos de otras cargas, fue porque, como decía el rey en el real decreto: «Aunque quisiera dar a todos mis pueblos y vasallos otros mayores alivios, no lo permite el estado presente del Real Patrimonio, ni las precisas cargas de la monarquía; pero me prometo que, aliviadas o minoradas éstas en alguna parte, se pueda en adelante concederles otros mayores alivios, como lo deseo, y les comunico ahora el correspondiente a las gracias referidas, habiéndoles concedido poco ha la liberación de valimiento de los efectos de sisas de Madrid, que son todas las que presentemente he podido comunicarles, a proporción de la posibilidad presente, en la cantidad y calidad que he juzgado conveniente.»
Eran en efecto muchas las necesidades, o las cargas de la monarquía, como decía el rey, lo cual no solo le impidió relevar de otros impuestos, sino que le obligó a apelar a multitud de contribuciones y de arbitrios (y esto nos conduce ya a decir algo de la administración de la Hacienda en general), algunos justos, otros bastante duros y odiosos: pudiéndose contar entre aquellos la supresión de los sueldos dobles, la de los supernumerarios para los empleos, y la de los que vivían voluntariamente fuera de España; y entre éstos la capitación, la renta de empleos, el veinte y cinco por ciento de los caudales que se esperaban de Indias, y otros semejantes. Un hacendista español de nuestro siglo redujo a un cuadro el catálogo de las medidas rentísticas de todo género que se tomaron en el reinado de Felipe V., el cual constituye un buen dato para juzgar del sistema administrativo de aquel tiempo.
Pero no hay duda de que se corrigieron bastantes abusos en la administración, y que se hicieron reformas saludables. La de arrendar las rentas provinciales a una sola compañía o a una sola persona en cada provincia, fue ya un correctivo provechoso contra aquel enjambre de cien mil recaudadores, plaga fatal que pesaba sobre los pueblos producida por los arrendamientos parciales. Más adelante se aplicó la misma medida a las rentas generales, con no poca ventaja de los pueblos y del gobierno; por último llegaron a administrarse por cuenta del Estado seis de las veinte y dos provincias de Castilla, cuyo ensayo sirvió para extender más tarde el mismo sistema de administración a todo el reino. Estancáronse algunas rentas, y entre ellas fue la principal la del tabaco. Púsose este artículo en administración hasta en las Provincias Vascongadas, y como los vizcaínos lo resistiesen, negándose a reconocer y obedecer el real despacho en que se nombraba administrador, alegando ser contra el fuero del señorío, hubo con este motivo una ruidosa competencia, en que el Consejo de Castilla sostuvo con enérgica firmeza los derechos reales, hasta tal punto que los comisionados de Vizcaya se vieron obligados a presentarse al rey suplicándole les perdonase lo pasado y se diese por servido con poner al administrador en posesión de su empleo, y pidiéndole por gracia que tomase el Estado por su coste el tabaco que tenían almacenado, o les permitiese exportarlo por mar a Francia y otras partes. Guipúzcoa cumplió la orden sin reclamación. En Álava hubo algunos que protestaron, e hicieron una tentativa semejante a la de los vizcaínos, pero mandados comparecer en el Consejo, se les habló con la misma resolución, y concluyeron por acatar y ejecutar la orden del gobierno.
Cuando se arregló el plan de aduanas, suprimiendo las interiores y estableciéndolas en las costas y fronteras, también alcanzó esta reforma a las provincias Vascongadas, pasando sus aduanas a ocupar los puntos marítimos que la conveniencia general les señalaba. Mas como los vascongados tuviesen entonces muchos hombres en el poder y muchos altos funcionarios, lograron por su favor y mediación que volvieran las aduanas (1727) a los confines de Aragón y de Castilla como estaban antes, por medio de un capitulado que celebraron con el rey.
No hubo tampoco energía en el gobierno para variar la naturaleza de los impuestos generales, y sobre haber dejado subsistir muchos de los más onerosos, y que se reconocían como evidentemente perjudiciales a la agricultura, industria y comercio, ni aún se modificaron, como hubiera podido hacerse, las absurdas leyes fiscales, y continuaron las legiones de empleados, administradores, inspectores y guardas que exigía la cobranza de algunas contribuciones, como las rentas provinciales, con sus infinitas formalidades de libros, guías, registros, visitas y espionaje. Corregir todos los abusos no era empresa fácil, ni aún hubiera sido posible. De las reformas que intentó el ministro Orri hemos hablado ya en nuestra historia, y también de las causas de la oposición que experimentó aquel hábil rentista francés, que en medio de la confusión que se le atribuyó haber causado en la hacienda, es lo cierto que hizo abrir mucho los ojos de los españoles en materia de administración.
Impuestos y gastos públicos, todo aumentó relativamente al advenimiento de la nueva dinastía. De Carlos II. a Felipe V. subieron los unos y los otros, en algunos años, dos terceras partes, en otros más o menos según las circunstancias. Los gastos de la casa real crecieron desde once hasta treinta y cinco millones de reales. Verdad es que una de las causas de este aumento fue la numerosa familia de Felipe V.; pero también es verdad que otra de las causas fue su pasión a la magnificencia. Porque aquel monarca tan modesto en el vestir, que dio el buen ejemplo de empezar por sí y por su familia a observar su famosa pragmática sobre trajes, no mostró la misma abnegación en cuanto a renunciar a otros gastos de ostentación y de esplendidez; y eso que una de las juntas creadas para arbitrar recursos le propuso (1736) que reformara los gastos de la real casa, mandando a los jefes de palacio que hicieran las oportunas rebajas, «en la inteligencia, añadía, que si no se establece la regla en estas clases capitales, empezando por las casas de V. M., difícilmente se podrá conseguir.»
Esta pasión a la magnificencia, mezclada con cierta melancólica afición al retiro religioso y al silencio de la soledad, fue sin duda lo que le inspiró el pensamiento de edificar otro Versalles en el declive de un escarpado monte cerca de los bosques de Balsaín, donde acostumbraba a cazar, y donde había una ermita con la advocación de San Ildefonso a poca distancia de una granja de los padres jeronimianos del Parral de Segovia, que les compró para levantar un palacio y una colegiata, y adornar de bellísimos jardines aquella mansión, que había de serlo a la vez de retiro y de deleite. De aquí el principio del palacio, templo y sitio real de San Ildefonso (1721), con sus magníficos y deliciosos jardines, con sus soberbios grupos, estatuas, fuentes, estanques, surtidores y juegos de aguas, que aventajan a las tan celebradas de Versalles, que son hoy todavía la admiración de propios y extraños, pero en que consumió aquel monarca caudales inmensos, y en que sacrificó a un capricho de su real fantasía muchos centenares de millones, que hubieran podido servir para alivio de las cargas públicas, o para las necesidades de las guerras, o para fomento de las manufacturas, o para abrir canales o vías de comunicación, de que había buena necesidad.
No se dejó llevar tanto de su amor a la magnificencia en la construcción del real palacio de Madrid, hoy morada de nuestros reyes, edificado en el mismo sitio que ocupaba el antiguo alcázar, devorado hacía pocos años por un incendio. Quería, sí, hacer una mansión regia que aventajara a las de todos los soberanos de Europa; pero habiéndole presentado el abate Juvarra, célebre arquitecto italiano, un modelo de madera, que representaba la traza del proyectado palacio, con sus 1.700 pies de longitud en cada uno de sus cuatro ángulos, sus veinte y tres patios, sus treinta y cuatro entradas con todos los accesorios y toda la decoración correspondiente a la grandiosidad del conjunto, o por que el área del sitio elegido no lo permitiese, o por que le asustara el coste de tan vasto y suntuoso edificio, prefirió hacer uno acomodado al diseño que encargó a Juan Bautista Saqueti, discípulo de aquél; y adoptado que fue, se dio principio a la construcción del que hoy existe, colocándose con toda solemnidad la primera piedra el 7 de abril de 1738, introduciendo en el hueco de ella el marqués de Villena en nombre del rey una caja de plomo con monedas de oro, plata y cobre de las fábricas de Madrid, Sevilla, Segovia, Méjico y el Perú.
Debióse también a Felipe V. la creación del Rea| Seminario de Nobles de Madrid, con el objeto, como su nombre lo indica, de formar para la patria hombres instruidos de la clase de la nobleza (1727). Dábase en él, además de la instrucción religiosa, la de idiomas, filosofía, todo lo que entonces podía enseñarse de bellas letras, y de estudios de adorno y de recreo, como dibujo, baile, equitación y esgrima. Salieron de este establecimiento hombres notables y distinguidos, que se hicieron célebres más tarde, principalmente en los fastos del ejército y de la marina.
Condúcenos ya esto naturalmente a hacer algunas breves observaciones sobre lo que debieron al primer príncipe de Borbón las ciencias y las letras españolas, tan decaídas en los últimos reinados de la casa de Austria.
Educado Felipe en la corte fastuosa y literaria de Luis XIV., así como había adquirido inclinación a erigir obras suntuosas y magníficas, tomó también de su abuelo y trajo a España cierta afición a proteger y fomentar las ciencias y las letras, tan honradas en la corte de Versalles, siendo la creación de academias y escuelas una de las cosas que dieron más lustre a su reinado, y que más contribuyeron a restaurar bajo nuevas formas la cultura y el movimiento intelectual en España, y a sacarle del marasmo en que había ido cayendo. Apenas la guerra de sucesión le permitió desembarazarse un poco de las atenciones y faenas militares, y no bien concluida aquella, acogió con gusto y dio su aprobación al proyecto que le presentó el marqués de Villena de fundar una Academia que tuviera por objeto fijar y purificar la lengua castellana, desnaturalizada por la ignorancia y el mal gusto, limpiar el idioma de las palabras, frases y locuciones incorrectas, extrañas, o que hubieran caído en desuso. Aquel esclarecido magnate, virrey que había sido de Nápoles, hombre versadísimo en letras, y que en sus viajes por Europa había adquirido amistosas relaciones con los principales sabios extranjeros, obtuvo del rey primeramente una aprobación verbal (1713), y algún tiempo más adelante la real cédula de creación de la Real Academia Española (3 de octubre, 1714), de que tuvo la gloria de ser primer director el don Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, en cuya casa se celebraron las primeras juntas. Esta ilustre corporación, que después fue dotada con algunas rentas, publicó en 1726 el primer tomo de su gran Diccionario, y en 1739 había dado ya a la estampa los cinco restantes, que en las ediciones sucesivas se redujeron a un solo volumen, suprimiendo las autoridades de los clásicos en que había fundado todos los artículos del primero. Y continuando sus trabajos con laudable celo, en 1742 dio a luz su tratado de Ortografía, escrito con recomendable esmero.
Sosegadas las turbulencias de Cataluña, quiso el rey establecer en el principado una universidad que pudiera competir con las mejores de Europa, refundiendo en ella las cinco universidades que había en las provincias catalanas, y haciendo un centro de enseñanza y de instrucción. El punto para esto elegido fue la ciudad de Cervera, donde ya en 1714 se habían trasladado de Barcelona las enseñanzas de teología, cánones, jurisprudencia y filosofía, dejando solamente en aquella capital la medicina y cirujía, y la gramática y retórica. Las dificultades que ofrecía una población entonces de tan corto vecindario como Cervera para hacerla el punto de residencia de tantos profesores como habían de necesitarse y de tantos alumnos como habían de concurrir, los crecidísimos gastos que exigía la construcción de un gran edificio de nueva planta, y las pingües rentas que habían de ser precisas para el sostenimiento de una escuela tan universal, nada detuvo a Felipe V., que resuelto a premiar la fidelidad, con que en la reciente lucha se había distinguido aquella población, determinó que allí, y allí solamente, y no en dos lugares de Cataluña como le proponían, había de erigirse la Universidad; mandó formar la planta, se procuró dotarla de las necesarias rentas, se buscaron fondos para la construcción del edificio, y el 11 de mayo de 1717, hallándose el rey en Segovia, expidió el real decreto de fundación de la célebre Universidad de Cervera, debiendo comenzar las enseñanzas el 15 del próximo septiembre.
Dispuesto Felipe a promover y fomentar todo lo que pudiera contribuir a la ilustración pública y a difundir el estudio de las letras, había creado ya en Madrid con el título de Real Librería (1711) el establecimiento bibliográfico que es hoy la Biblioteca Nacional, reuniendo al efecto en un local los libros que él había traído de Francia, y los que constituían la biblioteca de la reina madre y existían en el real alcázar, sufragando él mismo los gastos, y poniendo el nuevo establecimiento bajo la dirección de su confesor el Padre Robinet. La Biblioteca se abrió al público en marzo de 1712, y por real orden de 1716 le concedió el privilegio de un ejemplar de cada obra que se imprimiera en el reino.
En una de las piezas de esta biblioteca acostumbraban a reunirse varios literatos, aficionados principalmente a los estudios históricos. Privadamente organizados, celebraban allí sus reuniones literarias hasta que aprovechando la feliz disposición de Felipe V. a proteger las letras, solicitaron la creación de una Academia histórica. La pretensión tuvo tan favorable éxito como era de esperar, pues en 18 de abril de 1738 expidió el rey en Aranjuez tres decretos, creando por el uno la Real Academia de la Historia, con aprobación de sus estatutos, concediendo por el otro a sus individuos el fuero de criados de la Real Casa con todos sus privilegios, y disponiendo por el tercero que la Academia continuara celebrando sus sesiones en la Biblioteca Real. Fue el primer director de la Academia don Agustín de Montiano y Luyando, secretario de S. M. y de la real cámara de Justicia. El instituto de esta corporación fue y es ilustrar la historia nacional, aclarando la verdad de los sucesos, purgándola de las fábulas que en ella introdujeran la ignorancia o la mala fe, y reunir, ordenar y publicar los documentos y materiales que puedan contribuir a esclarecerla. Esta reemplazó a los antiguos cronistas de España e Indias, y por real decreto de 1743 se le aplicaron por la de dotación los sueldos que aquellos disfrutaban. Los trabajos y tareas propias de su instituto a que desde luego se consagró le dieron pronto un lugar honorifico entre los más distinguidos cuerpos literarios de Europa, lugar que ha sabido conservar siempre con gloria de la nación.
De origen parecido, esto es, de las reuniones particulares que algunos profesores de medicina celebraban entre si para tratar de materias y puntos propios , de aquella ciencia, nació la Academia de Medicina y Cirujía, debiéndose al espíritu protector de Felipe V. la conversión que hizo de lo que era y se llamaba Tertulia Literaria Médica, en Real Academia (1734), dándole la competente organización, y designando en los estatutos los objetos y tareas a que la nueva corporación científica se había de dedicar. Del mismo modo y con el mismo anhelo dispensó Felipe su regia protección a otros cuerpos literarios ya existentes, tales como la Academia de Barcelona, la Sociedad de Medicina y Ciencias de Sevilla, y algunas otras, aunque no de tan ilustre nombre.
El espíritu de asociación entre los hombres de letras comenzaba, como vemos, a dar saludables frutos bajo el amparo del nielo de Luis XIV. Entonces fue también cuando se hizo la publicación del Diario de los Literatos (1737), obra del género crítico, y principio de las publicaciones colectivas, que aunque duró poco tiempo, porque la ignorancia se conjuró contra la crítica, fue una prueba más de la protección que el gobierno dispensaba a las letras, puesto que los gastos de impresión fueron costeados por el tesoro público.
Aunque el catálogo de los hombres sabios de este reinado no sea tan numeroso como el de otros siglos, ni podía serlo cuando sólo empezaba a alumbrar la claridad por entre las negras sombras en que habían envuelto al anterior la ignorancia, la preocupación, el fanatismo y el mal gusto, fueron aquellos tan eminentes, que aparecen como luminosos planetas que derramaron luz en su tiempo y la dejaron difundida para las edades posteriores. El benedictino Feijoo fue el astro de la crítica, que comenzó a disipar la densa niebla de los errores y de las preocupaciones vulgares, del pedantesco escolasticismo, y de las tradiciones absurdas, que como un torrente habían inundado el campo de las ideas, y ahogado y oscurecido la verdad. «La memoria de este varón ilustre, dice con razón otro escritor español, será eterna entre nosotros, en tanto que la nación sea ilustrada, y el tiempo en que ha vivido será siempre notable en los fastos de nuestra literatura.» «La revolución que efectuó el Padre Feijoo en los entendimientos de los españoles, dice un erudito extranjero, sólo puede compararse a la que el genio poderoso de Descartes acababa de hacer en otras naciones de Europa por su sistema de la duda filosófica.» «Lustre de su patria y el sabio de todos los siglos», le llamó otro extranjero. ¿Qué podemos añadir nosotros a estos juicios en alabanza del ilustre autor del Teatro crítico y de las Cartas eruditas?
Hombre de vastísimo ingenio, de infatigable laboriosidad y de fecundísima pluma, don Melchor de Macanaz, que produjo tantas obras que nadie ha podido todavía apurar y ordenar el catálogo de las que salieron de su pluma, y de las cuales hay algunas impresas, muchas más manuscritas y no poco dispersas, de quien dijo el cardenal Fleury, con no ser apasionado suyo: «¡Dichoso el rey que tiene tales ministros!» de esos pocos hombres de quienes suele decirse que se adelantan al siglo en que viven, hizo él solo, más que hubieran podido hacer juntos muchos hombres doctos en favor de las ideas reformadoras. No decimos más por ahora de este ilustrado personaje, porque como siguió figurando en los reinados posteriores, y en ellos y para ellos escribió algunas de sus obras, ha de ofrecérsenos ocasión de hablar de él en otra revista más general que pasemos a la situación de España.
Los estudios médicos encontraron también en Martín Martínez un instruido y celoso reformador, bien que la ignorancia y la injusticia se desencadenaron contra él, y fue, como dijo Feijoo, una de las víctimas sacrificadas por ellas, muriendo de resultas de los disgustos que le ocasionaron en lo mejor de su edad (1734). Este famoso profesor, médico de cámara que fue de Felipe V., conocedor de las lenguas sabias, y muy versado en los escritos de los árabes, griegos y romanos, dejó escritas varias obras luminosas especialmente de anatomía, siendo entre ellas también notable la titulada: Medicina escéptica, contra los errores de la enseñanza de esta facultad en las universidades.—Otro reformador tuvo la medicina en un hombre salido del claustro, y que así escribió sobre puntos de teología moral y de derecho civil y canónico, como resolvió cuestiones médico-quirúrgicas con grande erudición. La Palestra crítica médica tuvo por objeto destronar lo que llamaba la falsa medicina. El padre Antonio José Rodríguez, que éste era su nombre, religioso de la orden de San Bernardo, era defensor del sistema de observación en medicina.
Desplegóse también grandemente en este tiempo la afición a los estudios históricos, y hubo muchos ingenios que hicieron apreciables servicios al país en este importante ramo de la literatura. El eclesiástico Ferreras, a quien el rey Felipe V. hizo su bibliotecario, escribió su Historia, o sea Sinopsis histórica de España, mejorando la cronología y corrigiendo muchos errores de los historiadores antiguos; obra que alcanzó cierta boga en el extranjero, que se publicó en París traducida al francés, que ocasionó disgustos al autor y le costó escribir una defensa, y de cuyo mérito y estilo hemos emitido ya nuestro juicio en otra parte.—El trinitario Miñana continuaba la Historia general del P. Mariana desde don Fernando el Católico, en que éste la concluyó, hasta la muerte de Felipe II. y principio del reinado de Felipe III., y daba a luz la Historia de la entrada de las armas austríacas y sus auxiliares en el reino de Valencia.—El franciscano descalzo Fr. Nicolás de Jesús Belando publicó con el nombre algo impropio de Historia civil de España la relación de los sucesos interiores y estertores del reinado de Felipe V. hasta el año 1732.—Seglares laboriosos, y eruditos, pertenecientes a la nobleza, consagraban también su vigilias, ya desde los altos puestos del Estado, ya en el retiro de sus cómodas viviendas, a enriquecer con obras y tratados históricos la literatura de su patria. El marqués de San Felipe escribió con el modesto título de Comentarios de la Guerra de España las apreciables Memorias militares, políticas, eclesiásticas y civiles de los veinte y cinco primeros años del reinado de Felipe V., que continuó por algunos más, después de su muerte, don José del Campo-Raso. Y todavía alcanzó este reinado el ilustre marqués de Mondéjar, autor de los Discursos históricos, de las Advertencias a la Historia de Mariana, de la Noticia y Juicio de los más principales escritores de la Historia de España, de las Memorias históricas de Alfonso el Noble y de Alfonso el Sabio, y de otros muchos opúsculos, discursos y disertaciones históricas.
Fue una de las lumbreras más brillantes de este reinado, y aún de los siguientes (y por lo mismo diremos ahora poco de él, como lo hemos hecho con Feijoo y con Macanaz), el sabio don Gregorio Mayans y Ciscar, a quien Heineccio llamó Vir celebérrimus, laudatissimus, elegantissimus, a quien Voltaire dio el título de Famoso, y el autor del Nuevo Viaje a España nombró el Néstor de la literatura española. Sus muchas obras sobre asuntos y materias de jurisprudencia, de historia, de crítica, de antigüedades, de gramática, de retórica y de filosofía, ya en latín, ya en castellano, le colocan en el número de los escritores más fecundos de todos tiempos, y en el de los más eruditos de su siglo.
Otros ingenios cultivaban la amena literatura, componían comedias, poemas festivos, odas y elegías, y hacían colecciones de manuscritos, de medallas y otros efectos de antigüedades, como el deán de Alicante don Manuel Martí, grande amigo de Mayans y de Miñana, y de muchos sabios extranjeros. Hizo una descripción del anfiteatro de Itálica, otra del teatro de Sagunto, el poema de la Gigantomaquia, y dejó una colección de elegías sobre asuntos bien extraños, como los metales, las piedras preciosas, los cuadrúpedos, los pájaros, las serpientes, etc.
El gusto poético, tan estragado en el siglo anterior, tuvo también un restaurador en un hombre que aunque no era él mismo gran poeta, estaba dotado de un fino y recto criterio, y tenía instrucción y talento para poder ser buen maestro de otros. Tal era don Ignacio de Luzán, que educado en Italia, versado en los idiomas latino, griego, italiano, francés y alemán, doctor en derecho y en teología en la universidad de Catana, individuo de la Real Academia de Palermo bajo el nombre de Egidio Menalipo, cuando volvió a Zaragoza, su patria, compuso su Poética (1737), que entre las varias obras que escribió fue la que le dio más celebridad, como que estaba destinada a restablecer el imperio del buen gusto, tan corrompido por los malos discípulos de Góngora y de Gracián, y a ser el fundamento de una nueva escuela. Que aunque al principio fue recibida por algunos con frialdad, por otros impugnada, porque los ánimos estaban poco preparados para aquella innovación, al fin triunfó como en otro tiempo Boscán, y sobre sus preceptos se formaron Montiano, Moratín, Cadalso, y otros buenos poetas de los reinados siguientes. Los enemigos de la reforma llamaban afrancesados a los que seguían las reglas y la escuela de Luzán, como en otro tiempo llamaron italianos a los sectarios del gusto y de las formas introducidas por Boscán. Porque así como éste se había formado sobre los modelos de la poesía italiana, aquél citaba como modelos a Corneille, Crouzaz, Rapin, Lamy, Mad. Dacier y otros clásicos franceses. La poética de Luzán era un llamamiento a los principios de Aristóteles; la escuela italiana, importada a España en el siglo XVI., siglo de poesía, había regularizado el vuelo de la imaginación; la escuela francesa, importada en el siglo XVIII., siglo más pensador que poético, alumbraba y esclarecía la razón: cada cual se acomodaba a las costumbres de su época.
Baste por ahora la ligera reseña que acabamos de hacer de la situación política, económica, industrial e intelectual de España en el reinado del primer Borbón, para mostrar que en todos los ramos que constituyen el estado social de un pueblo se veía asomar la aurora de la regeneración española, que había de continuar difundiendo su luz por los reinados subsiguientes.