Pero tercióse otra cuestión, que puso todavía más en peligro la paz siempre amenazada entre las tres naciones desde el Pacto de Familia. En 1764 el célebre navegante francés Bougainville tomó posesión de la parte más oriental de las islas Malvinas, llamadas por los ingleses Falkland, como a cien leguas de Costa Firme y otras tantas de la embocadura del estrecho de Magallanes, y formó allí una colonia con el título de Puerto-Luis, en memoria del rey de Francia. Los ingleses pretendían tener derecho a aquellas islas como primeros descubridores, por haber llegado a ellas algunos de sus marinos antes que los de otros países, y en 1766 establecieron en su parte occidental una colonia con el nombre de Puerto Egmont en honra del primer lord del Almirantazgo. España, que las consideraba suyas como próximas al continente cuyo derecho nadie le disputaba, quejóse formalmente al gobierno francés de la ocupación de aquel territorio, pidiendo su evacuación, y el gabinete de Versalles estimó justa la demanda, en cuya virtud partió Bougainville a hacer entrega de las islas al gobernador nombrado por el monarca español, que tomó posesión de ellas a nombre de su soberano (1.° de abril, 1767), cambiándose la denominación de Puerto-Luis en la de Puerto-Soledad.
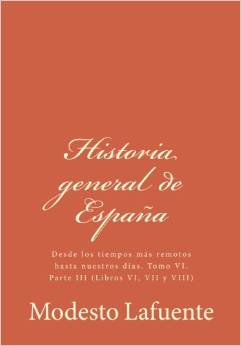 El gobernador inglés de Puerto-Egmont, que lo era el capitán Hunt de Tamar, intimó al español, Ruiz Puente, la evacuación de la isla en el término de seis meses, como propiedad de la Gran Bretaña. Contestó el español dignamente que esperaba instrucciones de su soberano, defendiendo entretanto los derechos de su nación. Las instrucciones le fueron dadas al poco tiempo al capitán general de Buenos Aires don Francisco Buccarelli, reducidas a que lanzara por la fuerza a los ingleses de los establecimientos que tuviesen en las islas, si no bastaban para ello las amonestaciones arregladas las leyes (febrero, 1768). En efecto no bastaron las amonestaciones que hizo en todo aquel año el gobernador Ruiz Puente. Así fue que en el inmediato (1770) salió de Buenos Aires el capitán Madariaga con tropa y artillería suficiente, y presentándose uno de sus barcos a la vista de Puerto-Egmont, intimó la evacuación de la isla a los ingleses. No tenían éstos a la sazón fuerzas suficientes para resistir a las españolas, en cuya consecuencia hicieron la devolución y entrega de la colonia, deteniendo el español los buques británicos en el puerto por más de veinte días, a fin de que ni a Inglaterra ni a otra parte alguna pudiera llegar la noticia de este golpe de mano antes que a España. De este modo consiguió que el gobierno inglés nada supiese hasta que se lo comunicó por medio de una nota el embajador español príncipe de Masserano.
El gobernador inglés de Puerto-Egmont, que lo era el capitán Hunt de Tamar, intimó al español, Ruiz Puente, la evacuación de la isla en el término de seis meses, como propiedad de la Gran Bretaña. Contestó el español dignamente que esperaba instrucciones de su soberano, defendiendo entretanto los derechos de su nación. Las instrucciones le fueron dadas al poco tiempo al capitán general de Buenos Aires don Francisco Buccarelli, reducidas a que lanzara por la fuerza a los ingleses de los establecimientos que tuviesen en las islas, si no bastaban para ello las amonestaciones arregladas las leyes (febrero, 1768). En efecto no bastaron las amonestaciones que hizo en todo aquel año el gobernador Ruiz Puente. Así fue que en el inmediato (1770) salió de Buenos Aires el capitán Madariaga con tropa y artillería suficiente, y presentándose uno de sus barcos a la vista de Puerto-Egmont, intimó la evacuación de la isla a los ingleses. No tenían éstos a la sazón fuerzas suficientes para resistir a las españolas, en cuya consecuencia hicieron la devolución y entrega de la colonia, deteniendo el español los buques británicos en el puerto por más de veinte días, a fin de que ni a Inglaterra ni a otra parte alguna pudiera llegar la noticia de este golpe de mano antes que a España. De este modo consiguió que el gobierno inglés nada supiese hasta que se lo comunicó por medio de una nota el embajador español príncipe de Masserano.
Unido este suceso a la prohibición absoluta y bajo severísimas penas que hizo Carlos III. por pragmática de 24 de junio (1770) de la introducción y consumo de las muselinas en España, de que tanto lucro sacaba el comercio inglés, irritó a la nación británica contra el monarca, y publicóse allá un grosero libelo, principalmente contra él, pero también contra los demás soberanos de su familia. Parecía que la consecuencia inmediata de todo esto habría de ser la declaración de guerra, tanto más, cuanto que habiendo convocando el rey Jorge III. el parlamento (noviembre, 1770), en su discurso apenas habló de otra cosa que de sus diferencias con motivo de las islas de Falkland, y de las medidas que había tomado para obtener pronta y cumplida satisfacción, en cuya virtud ambas cámaras le votaron subsidios y le dirigieron mensajes aprobando la conducta del gobierno.
Por la guerra se pronunció en España el conde de Aranda al evacuar una consulta que sobre todos aquellos incidentes se le hizo: y en su informe no solamente alegaba multitud de razones que aconsejaban su conveniencia y oportunidad, sino que desenvolvía un extenso plan de agresión, juntamente con un sistema de defensa y seguridad interior del reino, señalando los puntos a que habían de enviarse las fuerzas navales de España para perjudicar a Inglaterra más en sus intereses mercantiles que en sus armas y dominios, las plazas que convenía reforzar y los lugares en que deberían distribuirse las tropas de tierra: informe ciertamente más propio de general práctico y entendido que de presidente del Consejo de Castilla, que todo lo era a la vez el conde de Aranda.
Viose no obstante con extrañeza que por parte de la Gran Bretaña, en vez del rompimiento que pedía el clamor popular, y que sin duda en tiempo del ministro Pitt se hubiera inmediatamente realizado, se apeló a la negociación y a las reclamaciones: y es que lord North temía empeñarse en una guerra que podía ser muy costosa al reino si Francia se unía a España, y a estorbar esta unión se aplicó el ministerio. Fue pues enviado a París lord Rochefort, representante de Londres en España, quedando aquí su secretario el caballero Harris, más tarde conde de Malmesbury, que a la edad de veinte y cuatro años comenzó en este delicado negocio a acreditar su gran talento diplomático. A este encomendó el gobierno inglés la reclamación de que el español desaprobara la conducta de Buccarelli en el asunto de las Malvinas, y que repusiera las cosas en el estado que tenían antes de la ocupación.
Si extrañeza causó el sesgo que se dio a la cuestión por parte de Inglaterra, no fue menos extraño el rumbo que tomó por parte de España. El ministro Grimaldi, lejos de obrar conforme al dictamen de Aranda, y haciendo continuas protestas de sus pacíficas intenciones, contestó al representante inglés que se remitía a las instrucciones que sobre el asunto tenía ya el embajador español en Londres, príncipe de Masserano. Y entretanto, bien que sin dejar de hacerse en una y otra nación algunos preparativos de guerra, esforzábase por hacer valer con el gabinete de Versalles el pacto de familia, a que más que nadie había cooperado, siquiera para rehusar la satisfacción que pedía la Inglaterra. Las instrucciones que tenía el de Masserano abrazaban tres proyectos de contestación a la reclamación de los ingleses, en los cuales se iba gradualmente cediendo a su exigencia, pero reconociendo en todos que aquellos habían sido arrojados con violencia de las Malvinas. Esta débil confesión anunciaba ya bastante el término que podría tener este negocio. Llegóse a hacer la proposición de ceder las islas, pero salvando los derechos del rey de España a ellas, y permitiendo que se reinstalaran allí los ingleses con su consentimiento. Pero el gabinete británico persistía en que se desaprobase a secas la conducta de Buccarelli, y en que se restituyera la isla sin condiciones. Harto vio aquel general la debilidad del gobierno español, y ya pudo calcular que sería víctima de ella, cuando recibió una orden en que se le prevenía que no manifestara la que se le había dado en 25 de febrero para expulsar los ingleses de las islas.
Con vigoroso espíritu expuso en vista de todo esto el marqués de Caraccioli, ministro de Nápoles en Londres, que era indispensable declarar la guerra a los ingleses antes que la empezasen ellos, proponiendo además una expedición contra Jamaica, entonces totalmente deprovista. Pero con mucha más vehemencia y con mucho más fuego se explicó el conde de Aranda, de nuevo consultado sobre el asunto. Después de reprobar la cláusula en que se reconocía haber sido expulsados con violencia los ingleses, «porque semejante confesión propia (decía) vigoriza la queja e intento de que se les satisfaga lisa y llanamente, violencia si que llamaría yo (añadía) a su establecimiento y a las amenazas que hicieron al gobernador de la Soledad, Ruiz Puente, para que abandonase el que legítimamente poseía. Esta violencia debía haberse vociferado, y no graduado nosotros mismos de tal la que no hicimos… Permítame, señor, V. M. que le haga presente que dos especies menos correspondientes, como confesar el haber procedido con violencia y desaprobar su orden propia, no podían haberse discurrido; contrarias al mismo tiempo para persuadir y aparentar su razón, infructuosas para sacar partido, denigrativas del honor de V. M., e indicantes de una debilidad que se prestaría a cualquiera ley quese le impusiese…» Y después de reproducir mucho de lo que aconsejando la guerra había expuesto ya en su dictamen de 13 de septiembre, concluía: «Floten las escuadras inglesas la anchura de los mares; empléense en los convoyes de su comercio; desde luego aquellas padecen y consumen, y las naves mercantiles no pueden frecuentar los viajes sueltos, que son los que utilizan con la repetición. Vayan armadores a la América; benefíciense totalmente de las presas; interrúmpanse sus importaciones y exportaciones; dure la guerra; aniquílense sus fondos, y compren caro el alivio de una paz, renunciando a las prepotencias y ventajas con que actualmente comercian, moderándose igualmente en la vanidad del dominio de las aguas.»
Por la guerra estaba también el general O’Reilly, que acababa de llegar de La Habana. Y ya con estos pareceres, ya con la confianza que Grimaldi tenía en que Choiseul haría que los ejércitos franceses se movieran en unión y de acuerdo con los españoles, desplegóse la mayor actividad en el equipo de las escuadras, en la preparación y distribución de las tropas, y otras medidas, que todas anunciaban la proximidad de un rompimiento, y el triunfo del sistema de Aranda. Llegó el caso de mandar el gobierno inglés al caballero Harris que se retirara de Madrid, como lo cumplió, aunque quedándose a corta distancia por motivos personales suyos, y a su vez el príncipe de Masserano recibió órdenes de España para que saliera de Londres, bien que autorizándole a proceder según le indicara Choiseul. Y cuando ya Carlos III. no aguardaba para declarar formalmente la guerra sino la noticia de que Luis XV. estaba pronto a obrar de concierto con él, recibióse en Madrid la de la caída y destierro del ministro Choiseul y su reemplazo por el duque de Aiguillon, obra de la cortesana Dubarry, y a cuya intriga se supuso no haber sido extraña la Inglaterra.
He aquí la pintura que el embajador español en París, conde de Fuentes, hacía del estado de aquella corte: «La debilidad e insensibilidad de este soberano ha crecido hasta el más alto punto, no haciéndole fuerza sino lo que sugiere su metresa (sic), ni oyendo a nadie sino a ella, y a los que ella consiente que se acerquen a su persona: ella y los que la rodean piensan bajamente y sin sombra de principios de honor… Ella es quien ha forzado al rey, después de seis meses de repugnancia, a nombrar para el ministerio de los Negocios extranjeros a un hombre de tan perdida, o al menos de tan dudosa reputación en el reino como el duque de Eguillon (sic)… Mad. Du Barry es por fin quien influye generalmente, como dueña absoluta del ánimo del rey, en todos los negocios, y quien influye cada día más, creciendo como crecerá la indolencia y debilidad del rey, y la insolencia de esta mujer… Ha llegado a tal extremo el abandono del rey, que no falta quien tema que si cae con la edad en el extremo de la devoción, tome el partido de casarse con ella antes que abandonarla, y ya empieza a decirse que el matrimonio con Mr. Du Barry es nulo: he oído con dolor de mi corazón la especie de la posibilidad de este caso escandaloso, y citar el casamiento de madama de Scarron con Luis XIV. Antes de pasar adelante creo deber decir a V. E. que aunque hasta ahora no tenemos certidumbre de que los ingleses hayan corrompido con dinero a Mad. Du Barry, hay muy fundadas sospechas de que podrán ejecutarlo siempre que convenga… Los ministros que hay y habrá en esta corte mientras el rey viva serán elegidos por Mad. Du Barry; lo mismo es de creer suceda con los generales, si por desgracia sobreviene una guerra… etc.» Y sigue haciendo una detenida descripción de todos los personajes de la corte.
Todo, pues, cambió de aspecto con esta novedad. La paz con Inglaterra había sido la condición con que el nuevo ministro de Francia había sido elevado al poder, y Luis XV. anunció a Carlos III. este cambio en carta escrita de su puño con estas lacónicas y significativas palabras: «Mi ministro quería la guerra, yo no la quiero». Pero el monarca francés olvidó en aquel momento que ni él ni su ministro estaban en libertad de querer la paz o la guerra, cualquiera que fuese su particular opinión o deseo, sino en obligación de cumplir la cláusula 12.ª del Pacto de Familia, por la cual al solo requerimiento de una de las partes contratantes estaba la otra en el deber de suministrarle los auxilios a que se había comprometido, «sin que bajo pretexto alguno pudiera eludir la más pronta y perfecta ejecución del empeño». Puede fácilmente calcularse la impresión que haría en el ánimo de Carlos III., tan cumplidor de sus compromisos y tan consecuente en sus palabras, semejante declaración, y tan extraño e injustificable proceder, así como la sensación que produciría en el ministro Grimaldi ver de aquella manera burlada su confianza. Era evidente que España ni podía ni debía empeñarse ella sola en una lucha con la Gran Bretaña, y así la negociación sobre el asunto de las Malvinas tomó de repente otro rumbo, o por mejor decir, marchó hacia el desenlace que se había podido pronosticar de la primera debilidad.
En 22 de enero de 1771 hacía el embajador español en Londres ante el gabinete británico la vergonzosa declaración, «de que el comandante y los súbditos ingleses de la isla Falkland habían sido lanzados por la fuerza de Puerto-Egmont; que este acto de violencia había sido del desagrado de S. M. Católica; que deseando remediar todo lo que pudiera alterar la paz y buena inteligencia entre ambas naciones, S. M. desaprobaba dicha empresa violenta, y se obligaba a dar órdenes prontas y terminantes para que en el citado Puerto-Egmont de la Gran Malvina volvieran las cosas al ser y estado que tenían antes del 10 de junio de 1770, si bien la restitución de aquel puerto a S. M. Británica no debía ni podía afectar a la cuestión del derecho anterior de soberanía sobre las islas Malvinas.» Por su parte el rey Jorge III. se dio con esta declaración por satisfecho, como no podía menos de suceder, de la injuria que había sufrido su corona. Dadas estas satisfacciones, se suspendieron los armamentos y se licenciaron las tropas por ambas partes. Lord Grantham fue nombrado embajador en Madrid; y Harris, que había regresado ya a la corte, recibió el carácter de ministro plenipotenciario, en cuyo concepto salió luego de Madrid a dar, dice un historiador de su nación, muestras de su capacidad diplomática en Berlín, San Petersburgo y La Haya.
Tal fue el término y desenlace del ruidoso asunto de las Malvinas. Puerto-Egmont fue restituido a los ingleses, bien que más tarde le abandonaron por costoso e inútil, no mereciendo ciertamente ser un motivo constante de descontento y disgusto por parte de España. El capitán general Buccarelli, el hombre cuya conducta fue desaprobada por el rey, después de no haber hecho otra cosa que cumplir sus órdenes, fue nombrado gentil-hombre de cámara con ejercicio, como en desagravio, si este desagravio era posible, de habérsele hecho la víctima sacrificada a una mala política. El desenlace de la cuestión no fue popular ni en España ni en Inglaterra, y el convenio estuvo lejos de acallar los celos y resentimientos que hacía tiempo existían entre ambas naciones. Francia faltó abiertamente a los compromisos del Pacto de Familia y públicamente se censuraba su conducta; y Grimaldi, el principal autor de aquel pacto, y el más burlado en este desdichado negocio, fue también el que más padeció en la opinión de los españoles, nunca muy satisfechos de él, ya por sus actos, ya por su calidad de extranjero.
Categorías
- Filosofía teórica (163)
- Historia de la filosofía (20)
- Lógica (6)
- Metafísica (77)
- Ontología (40)
- Antropología (20)
- Cosmología (3)
- Teodicea (14)
- Filosofía práctica (293)
- Filosofías de (genitivas) (108)
- Filosofía teórica (163)
-
Últimos artículos
- 12. Una política de la inmigración orientada al bien común
- 11. Principios permanentes y prudencia histórica
- 10. Soberanía y enemistad: el decisionismo frente al bien común
- 9. El comunitarismo y la comunidad política
- 8. La tentación cosmopolita y la disolución de lo político
- 7. La inmigración como conflicto de derechos: límites del liberalismo político
- 6. Del extranjero medieval al inmigrante global
- 5. La dignidad del extranjero y los límites morales de la política
- 4. El extranjero ante la ley
- 3. La arquitectura moral de la comunidad política
- 2. La patria interior y el extranjero
- 1. La inmigración y la comunidad política
- El mesianismo chiita y sus espejos del XX: nazismo y comunismo
- Interpretación mahdísta de ʿAlī Khamenei y su función político-escatológica
- El duodécimo Imam y la instauración del tiempo de la Ocultación
- El Mahdī y la metamorfosis del mesianismo: Jomeini y la política del fin
- La Era Hispánica como teología del tiempo en San Isidoro de Sevilla
- El tiempo redimido: Beda el Venerable y la cristianización de la historia
- Dionisio el Exiguo, o de cómo un monje encendió una lámpara dentro del calendario
- Sobre el porvenir del oficio de periodista
- El general y la sombra del tiempo
- Franco, Juan Carlos y la democracia española
- Dos ventanas y un umbral
- La frontera invisible
- El espejo del futuro
- La fatiga de la culpa
- El ídolo oscuro: el antisemitismo como religión encubierta
- Cómo salva Dios a la razón
- Conversando con ChatGpt en el tren
- De gustibus non est disputandum
- El invierno del resentimiento
- Muros contra el desorden
- El fuego del hombre
- Tasas de suicidio en España y Francia
- La sombra del divorcio
- El aire enrarecido de la modernidad
- Placeres de Venus
- El templo de las musas
- El desajuste del hombre
- El mal del infinito
- El amor convertido en soledad
- Enamoramiento
- El culto oscuro de la voluntad
- La mistagogia como religión encubierta
- La elefantiasis del deseo
- Los sellos invisibles
- Las sombras que rezan
- Sobre lo importante de las religiones encubiertas
- Desmesuras ideológicas
- El salero invisible
- Las nuevas religiones del Sol
- De los saberes humanos y su fundamento filosófico
- Sobre el principio de toda religion, según Durkheim
- Lo que no se acaba
- Del origen y naturaleza del método demostrativo
- Conclusión sobre los orígenes de la religión en la Prehistoria
- El jinete y la fotografía sepia
- Análisis de los principios
- Leroi-Gourhan sobre los inciertos indicios del alma en la Prehistoria
- De la discutida unidad del linaje humano
- El imperio y su crepúsculo
- Las jaulas de los puros
- Europa, el viejo continente que aprendió a morir con lentitud
- El ente es el dato originario
- El último verano de Valentín Gamazo
- Realidad del ente y universalidad del ser
- Sobre la creencia en las cosas
- De la propagación de la especie humana y del misterio de la prehistoria
- La eutanasia: ¿vida indigna de vida?
- Sobre la cosa y el ente
- Nadie quiere morir, y sin embargo…
- De la primacía del ente en la especulación filosófica
- De los orígenes ignorados y de los signos esenciales de la humanidad
- Del modo y justicia en hacer pagar a Moscú su agresión
- Oportunidad para Estados Unidos en Oriente Medio
- Del origen de la duda ontológica, y de cómo nace de ella la filosofía
- Peculiar naturaleza del hombre frente al animal
- ¿Ha terminado el siglo americano?
- Sobre la humanización y el enigma del origen del hombre
- El ente en la filosofía de Aristóteles
- Vestigios humanos primitivos y la formación cultural de la humanidad
- El arcano de la prehistoria
- Cosas y conceptos, según Platón
- Del ser y del no ser, y de cómo Parménides impugnó a Heráclito y a la común opinión de los hombres
- La constitución prehistórica del hombre y su fragilidad histórica
- De si hay algo que verdaderamente sea
- De la arbitrariedad de una fase arreligiosa en la historia del hombre
- El Cyborg
- El origen de la religión y sus falsas genealogías
- De la religión y la necesidad de abordar su estudio
- Sobre la escritura
- Sobre metafísica
- El mundo era bello entonces
- Un apunte sobre el matriarcado
- Dad una oportunidad a la guerra
- Mosca: las oligarquías
- Krugman: el mayor robo de la historia
- El orden económico roto
- Making the World Safe for Criminals
- Comisión de Actas y fraude electoral