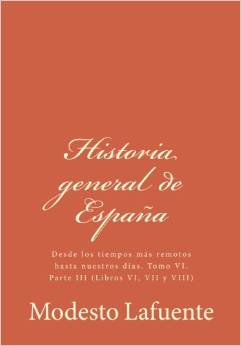De intento, y por no cortar el hilo de los acontecimientos político-religiosos de Francia, en que tan directa y eficazmente se interesó Felipe II., hasta el desenlace que tuvieron con la paz de Vervins, hemos diferido, anteponiendo la claridad histórica a las embarazosas trabas de la cronología, el dar cuenta de otro de los sucesos interiores del reinado de Felipe II. que hicieron más ruido en España, y aún en Europa, y que excitó entonces y continúa excitando hoy la curiosidad pública, a saber: la prisión y proceso del primer secretario del rey, Antonio Pérez, y el movimiento revolucionario de Aragón, no diremos producido por esta sola causa, pero sí provocado y muy enlazado con ella.
En la noche del 28 de julio de 1579 se ejecutó en Madrid la prisión de los dos más notables personajes de la corte, Antonio Pérez, primer ministro de Felipe II., su antiguo confidente, y pudiéramos decir su privado, y la princesa de Éboli, viuda de Ruy Gómez de Silva, el más favorecido del rey entre los magnates castellanos. El primero fue llevado a la casa del alcalde de corte Álvaro García de Toledo que verificó la prisión; la segunda fue conducida aquella misma noche a la fortaleza de la villa de Pinto. Estas dos prisiones hicieron casi tanta sensación en España como la del príncipe Carlos decretada por la misma mano diez años y medio antes; ambos procesos fueron de mil maneras comentados, y a ambos los envolvieron misteriosas circunstancias.
¿Qué fue lo que motivó la prisión de Antonio Pérez y la de la princesa de Éboli? ¿Tuvo el rey participación en el delito de que se acusaba a su primer ministro? ¿Qué se deduce de la conducta del monarca en el asunto y durante el proceso de Pérez? Vamos a ver si acertamos a compendiar lo que sobre este ruidoso suceso hemos leído en muchas obras impresas y en mayor número de volúmenes manuscritos e inéditos.
Recordará el lector (930) la venida a Madrid a fines de 1 577 del secretario de don Juan de Austria Juan de Escobedo, y su asesinato escandaloso (31 de marzo, 1578). La acusación pública de este crimen recayó desde luego sobre el primer secretario de Estado Antonio Pérez, y tampoco se vio libre el mismo monarca de la sospecha, o de haberlo ordenado, o de haberlo autorizado o consentido. Dos eran las causas que servían de fundamento a este juicio, la una política, la otra personal; en aquella podía creerse más interesado el rey, sin dejar de estarlo también su primer ministro; en ésta el principal, el solo interesado en acabar con Escobedo era el primer secretario de Estado. Explicaremos separadamente la una y la otra.
Sabido es cuánto halagaba la juvenil imaginación de don Juan de Austria la idea de ceñir una corona. Aun cuando tales aspiraciones no hubiera abrigado el hermano de Felipe II., le hubieran despertado esta ambición los ofrecimientos con que los pueblos mismos le lisonjeaban, con mensajes como el que le enviaron los de Morea, manifestando su deseo de que fuera a regirlos como rey el vencedor de Lepanto (931) . Si acaso después pensó en formar para sí un reino en la costa de África y por eso fortificó a Túnez, que reconquistó con sus armas, no muy en conformidad con el dictamen de su hermano; si sus proyectos de matrimonio, primero con la reina María Estuardo de Escocia, después con la reina Isabel de Inglaterra, llevaban el doble pensamiento de orlar su frente con la diadema de uno de aquellos dos reinos; si con este fin, disgustado del gobierno de Flandes, insistía tanto en la expedición a Inglaterra, que Felipe II. estudiadamente difería, y la capitulación de las provincias flamencas acabó de frustrar con no consentir que se embarcasen las tropas; ¿deberá maravillarnos que tales designios alimentara el hijo del gran emperador Carlos V., cuando el jefe mismo de la Iglesia los promovía o fomentaba, cuando el papa Sixto V. le auxiliaba con su dinero para que diese cima a sus planes, y expedía bulas pontificias dándole la investidura de rey? Acaso don Juan de Austria no hubiera soñado en decorarse con el título de Majestad, si FelipeII. no le hubiera negado tan obstinadamente el más modesto de Alteza y la consideración de infante de España, que con tanta insistencia y ahínco pretendía, y que todo el mundo dentro y fuera del reino le daba a excepción de su hermano. A mucho puede conducir el resentimiento y el despecho en un hombre de ánimo tan levantado y de tan brillante reputación como don Juan. Y ciertamente si a fuerza de merecimientos se puede alguna vez suplir la legitimidad de origen, sobraronle al de Austria para que Felipe hubiera ya olvidado la bastardía de su nacimiento; pero no fue así.
Y el hombre que no perdonaba a su hermano el pensamiento o designio de hacerse rey (932) , menos le perdonaba el que lo intentara sin su anuencia ni darle siquiera conocimiento, tratándolo reservada y clandestinamente con el pontífice y con otros personajes. En otro lugar indicamos ya que el rey era sabedor de todo por sus embajadores de Roma y de París; sabíalo también por el nuncio de Su Santidad, y por el mismo Antonio Pérez, a quien don Juan de Austria y su secretario Escobedo cándidamente se confiaban, esperando los ayudara con su gran valimiento para con el soberano. Porque en efecto, Pérez era el hombre de más influjo con el rey, el que poseía sus secretos, el que despachaba los negocios más delicados, especie de ministro universal, y como el valido o privado de Felipe II. hasta donde el carácter de Felipe II. consentía privanzas. Su talento, su instrucción, su inteligencia en los negocios, su expedición en el despacho, su habilidad para penetrar los designios del rey, su artificiosa neutralidad, su decir persuasivo e insinuante, y otras naturales dotes con que encubría su inmoralidad, su ambición y su orgullo, habían conquistado este puesto de confianza cerca de Felipe al hijo de Gonzalo Pérez (933) . El secretario de Estado hacía en este negocio un papel doble. Fingido amigo de Escobedo meditaba su ruina. Aparentando interceder con el rey en favor de los proyectos de don Juan de Austria, le iba arrancando los secretos para denunciarlos al soberano con sus correspondientes adiciones para agravar la criminalidad de los designios, cargando principalmente la culpa sobre el secretario Escobedo como el instigador y el negociador secreto de todos los planes. El rey, que ya antes por una causa análoga había apartado del lado de don Juan de Austria al secretario Juan de Soto, no podía permitir que subsistiera Escobedo. Buscóse el expediente más breve, y la muerte de Escobedo quedó decretada. Encargóse de ella Antonio Pérez, y después de haberle fallado dos veces su intento de acabarle por tósigo en dos banquetes a que le convidó, buscó y pagó asesinos, y Escobedo murió de una estocada a manos de los sicarios de Antonio Pérez.
Hasta aquí la causa política. Si la razón de estado hubiera sido el solo motivo del asesinato de Escobedo, indudablemente el más interesado en el homicidio parecía el rey. Por eso la conciencia pública le atribuía haberlo ordenado, y nadie creía que sin el mandamiento más o menos explícito del monarca se hubiera atrevido el ministro de Estado a perpetrar semejante crimen, exponiendose a caer en su desgracia. ¿Extrañaremos que no se reparara en el modo cuando, según la teología y la jurisprudencia de muchos casuistas de aquel tiempo, entre ellos el confesor del rey fray Diego de Chaves, el soberano, como señor de vidas y haciendas, podía lícitamente deshacerse de cualquiera de sus vasallos que tuviera por criminal, bien entregándolo a los tribunales, bien haciendolo ahorcar en secreto como al barón de Montigny, bien empleando otro medio cualquiera como el que se empleó con Escobedo? (934)
Pero vengamos ya a la razón personal, según la cual el interés de acabar con Escobedo era del ministro de Estado, no del rey. Es fuera de duda, por más que todavía no lo crean algunos historiadores extranjeros (935) , que Antonio Pérez mantenía amorosas intimidades con la princesa de Éboli doña Ana Mendoza de la Cerda, hija única de los condes de Mélito, y viuda entonces del príncipe Ruy Gómez de Silva, duque de Pastrana (936) , el mayor protector que había sido de Antonio Pérez, y por cuya recomendación el rey le había nombrado su secretario. La entrada franca, la confianza y familiaridad que Ruy Gómez permitía en su casa a su protegido, el corazón apasionado y audaz del joven diplomático, su gracia, su talento, su trato continuo con la princesa, bella, joven, altiva, espléndida y caprichosa, todo cooperó a que Antonio Pérez ganara a un tiempo un lugar preferente en la confianza del rey y en el corazón de la esposa de su protector, y llegó a poseer simultáneamente los secretos de ambos. Las intimidades amorosas fueron creciendo, hasta dar pábulo a la murmuración pública. La princesa enviaba regalos de cuantía a Pérez desde su palacio de Pastrana, y al decir de un respetable testigo (937) , Pérez se servía de las cosas de la princesa como de las suyas propias. Muchos otros testigos, hombres de categoría y señoras de clase, certificaban haber visto entre los dos familiaridades de tal género, que tienen buen lugar como declaraciones en el proceso que se formó, pero que no pueden estamparse decorosamente en una historia. La princesa parece pretendía cohonestarlas o disculparlas haciendo entender que Antonio Pérez era hijo de su marido Ruy Gómez de Silva (938) .
Enterado de lo que meditaba el secretario de don Juan de Austria Juan de Escobedo, hechura también del príncipe de Éboli como Antonio Pérez, y más reconocido que éste a su favorecedor, no pudiendo sufrir que de aquel modo se ofendiera su memoria, hubo de reprenderlos, y aún amenazar a la princesa con que daría cuenta de todo al rey. Aunque aquella parece le contestó con desenfado y altivez, y confesando su afición a Antonio Pérez con frases poco dignas y decorosas en boca de una dama, sin embargo debían temer mucho los dos el enojo del rey, una vez que se cerciorara de sus amorosas relaciones. Quedó, pues, resuelta la muerte de Escobedo. Si al rey le acomodaba por una razón de estado, a Antonio Pérez y a la de Éboli les interesaba por conveniencia personal. Creemos, pues, que Pérez después de haber engañado a Escobedo como amigo para arrancarle sus secretos, engañó también al rey exagerándole los proyectos de don Juan de Austria y de su secretario, y que el rey consintió por razón de estado en la muerte del que a Pérez y a la de Éboli convenía que muriera por interés personal para que no fuese su denunciador.
¿Por qué temían tanto que el rey se apercibiera de sus intimidades? La respuesta es fácil para los que no vacilan en afirmar que el rey amó apasionadamente a la de Éboli, y que el secretario de Estado comenzó por confidente e intérprete de los amores del monarca con la princesa, y concluyó por suplantar en ellos a su mismo soberano. Muchos han adoptado de lleno esta especie (939) : y hay escritor extranjero y contemporáneo que avanza a decir que el duque de Pastrana, hijo de la princesa de Éboli, lo era de Felipe II. (940) Si esto era así, no es de maravillar que la princesa y Pérez temieran tanto la venganza del rey en el caso de que llegara a descubrir sus tratos. Por nuestra parte, sobre no parecemos verosímil que por tanto tiempo pudieran ocultarlos a la recelosa suspicacia y a la vigilante policía del rey, hasta hoy no hemos hallado datos que nos autoricen lo bastante para asegurarlo, aunque con toda su austeridad no conceptuamos a Felipe II. exento de pasiones fogosas. Hallamos, sí, que siendo todavía príncipe, él fue quien arregló la boda de la princesa con Ruy Gómez; que asistió a ella en persona; que desde luego hizo merced a Ruy Gómez de 6.000 ducados de renta perpetua; que continuó siempre acrecentandole con una liberalidad extraordinaria y desusada (941) ; que la princesa tuvo siempre mucho valimiento con el rey; que parecía dominarle; y algo se deduce también de algunas declaraciones en el proceso de Antonio Pérez. Sin embargo, no creemos esto suficiente pare responder de la certeza de aquellas relaciones, y acaso éste sea uno de los misterios de la vida de Felipe II.
No hubo pocos en el curso del largo proceso que se formó después sobre el asesinato de Escobedo. Al pronto ni se procedió contra Antonio Pérez, ni se prendió a ninguno de los asesinos (942) . Todos libraron bien, y recibieron su remuneracion. A tres de ellos les fueron dados despachos de alférez que preventivamente tenía Pérez firmados en blanco por el rey, con los cuales se marcharon a servir, el uno a Milán, a Nápoles y a Sicilia los otros. La familia del desgraciado Escobedo, con más indicios que pruebas sobre los autores del asesinato, pero apoyada por un temible enemigo de Antonio Pérez, que lo era Mateo Vázquez, otro de los secretarios del rey, o como le llama uno de sus historiadores, su archi-secretario, no dejó de denunciar al soberano como sospechosos del crimen a Pérez y a la de Éboli, pidiendo apretadamente se instruyeran diligencias y se procurára averiguar la verdad en los tribunales. Y aquí comenzó la política misteriosa y al parecer incalificable de Felipe II. en este negocio. Admitía la demanda, acaso se alegraba de que el tiro se dirigiera a aquella parte, pero avisaba a Pérez de lo que había y de las enemistades que se levantaban contra él. Si Pérez le manifestaba sus temores y cuidados, el rey le respondía con cariñosa familiaridad, tranquilizándole y prometiéndole que no le abandonaría nunca. Pretendía el secretario que se le encausara a él solo, separando del proceso a la princesa por mediar en ello la honra de una señora, pero el rey, en vez de adoptar este camino, prefirió que el presidente del Consejo de Castilla don Antonio Pazos, obispo de Córdoba, grande amigo de Pérez, hablara al hijo de Escobedo para que desistiera de la acusación, asegurandole que tan inocentes estaban Pérez y la de Éboli en la muerte de su padre, como él mismo. Creyó el acusador al prelado, y desistió en nombre de toda su familia. No así el secretario Vázquez, que insistía con tenacidad en la demanda. Antonio Pérez pedía a su soberano le permitiera retirarse de su servicio, y Felipe no lo consentía. La princesa se quejaba altivamente al monarca de la conducta y de la enemiga de Vázquez (943) , y el rey le contestaba enigmáticamente, como quien parecía que ni se atrevía a descontentarla, ni le convenía satisfacerla. Su grande empeño era que se reconciliara la princesa con el secretario Vázquez, a cuyo efecto hizo servir de intermediario a fray Diego de Chaves, su confesor. Las gestiones del religioso se estrellaron en la altiva firmeza de la de Éboli, que a todo le respondió con orgulloso despego. Intentó luego reconciliar por lo menos a los dos secretarios Pérez y Vázquez; pero aquél, irritado por una reciente injuria de éste, y sostenido además por la princesa, se mantuvo igualmente inflexible.
Lo que con estos manejos se proponía el rey no se comprende fácilmente. Discurren unos que era su intención solamente ganar tiempo, otros que averiguar lo que había de cierto en las relaciones de Pérez con la princesa, y añaden que en este intermedio llegó a cerciorarse por sí mismo sorprendiendo el secreto de su trato. Es lo cierto que entonces fue cuando, de acuerdo con el confesor fray Diego de Chaves y con el conde de Barajas, nombrado mayordomo mayor de la reina en reemplazo del marqués de los Vélez, ordenó la prisión de Pérez y de la princesa, presenciando el mismo rey la ejecución de esta última escondido en el portal de la iglesia de Santa María, frente a la casa en que vivía la princesa. Lo notable es que la causa ostensible que el rey dio para estas prisiones no fue que se los acusara de autores del asesinato de Escobedo, sino ¡cosa extraña! la oposición a reconciliarse con el secretario Mateo Vázquez: ¡singular materia para un proceso!
Al día siguiente por orden del rey pasó el cardenal de Toledo a consolar a la esposa de Antonio Pérez doña Juana Coello, naturalmente afligida con aquella novedad. Y lo que es más extraño, también envió el rey a su confesor Chaves a visitar a Pérez en su prisión, y entre otras cosas le dijo fray Diego en tono festivo que se tranquilizase, que aquella enfermedad no sería de muerte. Sin embargo, sobrabanle al preso talento para conocer los peligros de su posición, y orgullo para no sentir la humillación de su cautiverio, y las cavilaciones le alteraron la salud. Con este motivo el rey, al parecer siempre considerado con su antiguo valido, le permitió trasladarse de la casa del alcalde García de Toledo, donde había estado cuatro meses, a la suya propia (944) . Allí se le presentó a nombre del rey el capitán de su guardia don Rodrigo Manuel a pedirle que prestara pleito homenaje de amistad a Mateo Vázquez, y de que ni él ni ninguno de su familia le harían daño en tiempo alguno. Hízolo así Pérez, y continuó arrestado en su casa con guardas de vista por espacio de ocho meses, al cabo de los cuales se le permitió salir a misa y a paseo, y recibir visitas, pero no hacerlas. En esta especie de arresto nominal despachaba el ministro los negocios públicos con sus oficiales; y es lo más particular que en esta equívoca posición continuó cuando en el estío de 1580 pasó Felipe II. a Portugal a tomar posesión de aquel reino, entendiendose con los Consejos de Madrid y con la corte de Lisboa, y comunicandose con la princesa, y recibiendo visitas, y ostentando el mismo lujo que cuando estaba en la cumbre del favor.
Trabajando en su favor el presidente Pazos, pidiendo otra vez contra él y con más instancia el hijo de Escobedo, vacilante y como mareado el rey, y como quien quisiera darle libertad y no se atrevía a soltarle, al fin en 1582 dio comisión secreta al presidente del Consejo de Hacienda Rodrigo Vázquez de Arce para que formara proceso reservado a Antonio Pérez, examinando los testigos bajo palabra de sigilo. En 30 de mayo (1582) comenzaron a oírse las informaciones que duraron hasta mediado agosto. Los testigos que declararon fueron; Luis de Obera, comisionado del gran duque de Florencia; don Luis Gaytán, mayordomo del príncipe Alberto, el conde de Fuensalida; don Pedro Velasco, capitán de la guardia española; don Rodrigo de Castro, arzobispo de Sevilla; don Fernando de Solís; don Luis Enríquez, de la cámara del príncipe cardenal; y don Alonso de Velasco, hijo del capitán don Antonio de Velasco.
De estas declaraciones resultaban gravísimos cargos contra Pérez. Que hacía granjería con los destinos públicos; que don Juan de Austria, que Andrea Doria, que los príncipes y virreyes de Italia le hacían cada año cuantiosos donativos para que los mantuviera en sus cargos; que los pretendientes preferían dar a Antonio Pérez lo que habían de gastar estando mucho tiempo en la corte, y salían mejor librados; que no habiendo heredado hacienda de su padre, contaba con una fortuna inmensa, y vivía con más esplendidez y boato que ningún grande de España; que mantenía veinte o treinta caballos, coche, carroza y litera, y multitud de criados y pajes; que su menaje de casa se valuaba en ciento cuarenta mil doblones; que se había mandado hacer una cama igual a la del rey; que tenía juego en su casa, a que asistían el almirante de Castilla, el marqués de Auñón y otros personajes, y en que se atravesaban millares de doblones; que su trato con la princesa de Éboli era escandaloso, y recibía de ella por vía de regalo hasta acémilas cargadas de plata; que se atribuía a la princesa y al secretario de Estado la muerte de Escobedo (945) .
Como se ve, las disposiciones de estos testigos, que parecían buscados ad hoc, daban poca luz acerca del crimen principal de asesinato, y se referían más bien a la escandalosa venalidad, al insultante lujo, a la mal adquirida opulencia, a las licenciosas y relajadas costumbres y a los ilícitos tratos de Pérez con la de Éboli. A pesar de esto la prisión no se le agravó, y continuó en su semi-arresto. Y aquí vuelve a llamarnos la atención la incalificable conducta del rey. Si Felipe II. sabía aquellos escándalos de su primer ministro (y Felipe II. era hombre que conocía la vida y costumbres de sus más modestos y humildes vasallos), ¿cómo por tan largos años siguió dispensandole su privanza? Si no lo supo hasta que se lo revelaron estas declaraciones, ¿cómo es que ni le castigaba, ni le estrechaba siquiera la prisión? Grandes secretos, grandes prendas debían mediar entre el monarca y el secretario de Estado.
A principios de 1585 se dio nuevo giro a esta causa. Con ocasión de la visita de residencia que en aquel tiempo se solía hacer a las secretarías y tribunales en averiguación del cumplimiento de los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos, mandó el rey hacer la visita de todas las secretarías, cuya comisión dio a don Tomás de Salazar, del Consejo de la Inquisición y Comisario general de Cruzada. De este juicio, en el cual no se daba traslado del proceso ni de los nombres de los testigos al residenciado, resultaron muchos cargos contra Antonio Pérez, principalmente de haber descubierto secretos de su oficio, de haber hecho alteraciones, adiciones y supresiones en las cartas diplomáticas que venían en cifra, de haber adulterado la correspondencia de Juan de Escobedo y otros semejantes abusos. Aunque de muchos de ellos se podía haber justificado Pérez, como lo hizo después en Aragón, con las autorizaciones que para obrar así tenía del rey, sin embargo se le condenó, sin las acostumbradas formalidades y por sola sentencia del visitador, en treinta mil ducados de multa, suspensión de oficio por diez años, dos de reclusión en una fortaleza, y concluidos estos, ocho de destierro de la corte. En cumplimiento del mandato judicial fueron dos alcaldes a prenderle a su casa del Cordón. Hallaron a Antonio Pérez conversando tranquilamente con su esposa doña Juana. Mientras uno de ellos le ocupaba los papeles, el sentenciado burló muy hábilmente al otro alcalde, y entrando en una pieza contigua saltó por una ventana de ella que caía a la iglesia de San Justo. Apercibidos de ello los alcaldes, y dando grandes voces, acudieron con gente a la iglesia, cuyas puertas hallaron cerradas. Derribaronlas con palancas, entraron en el templo, registraronle escrupulosamente, y al cabo hallaron a Antonio Pérez escondido en uno de los desvanes del tejado. Apoderaronse de él, metieronle en un coche, y le llevaron a la fortaleza de Turégano a cumplir su condena (946) . Hasta aquí el ministro aparece condenado como concusionario y por abusos de su oficio, pero cuesta trabajo hallar rastro de proceso por el asesinato del secretario de don Juan de Austria.
Promovióse con motivo de la extracción de Pérez del asilo del templo una larga competencia entre las autoridades eclesiásticas y civiles, disputas de jurisdicción, apelaciones, revocaciones de autos, etc., en que se lanzaron censuras contra los alcaldes violadores del lugar sagrado, y se pronunciaron sentencias mandando restituir el procesado a la iglesia; y todo esto duró años, hasta que Felipe II. hizo anular lo actuado por los jueces eclesiásticos y alzar las censuras. Entretanto, y estando Pérez en el castillo de Turégano incomunicado y con grillos y embargadas sus haciendas, habiendo ido el rey a Aragón a celebrar cortes en aquel mismo año (1585), acompañado de Rodrigo Vázquez, presidente del Consejo de Hacienda y juez de la causa, ampliaronse allí las declaraciones sobre el asesinato de Escobedo, siendo uno de los que depusieron el alférez Antonio Enríquez, uno de los asesinos, que deseando vengarse de Antonio Pérez por sospechas de que había querido atosigar a un hermano suyo, pidió con empeño manifestar y probar todo lo que había ocurrido en la muerte que motivaba el proceso. Y en efecto, la declaración de Enríquez descubrió por primera vez todas las circunstancias y todos los cómplices del crimen en que tan comprometido se hallaba el antiguo secretario de Estado de Felipe II.
Temiendo ya el preso la suerte que de tal situación podía esperar, intentó evadirse de la cárcel y fugarse a Aragón, para lo cual le habían preparado y llevado de aquel reino dos yeguas herradas al revés. Pero descubierto y malogrado su plan, pusieronle en prisión más rigurosa y estrecha. Se prendió también y se incomunicó a su mujer y a sus hijos. El confesor fray Diego de Chaves, y el conde de Barajas, presidente de Castilla, exigieron a doña Juana Coello les entregase los papeles de su esposo. Resistiólo ella con entereza por bastante tiempo, pero noticioso su marido del caso, y deseando aliviar la angustiosa situación de su familia, hizo llegar a sus manos un billete escrito con sangre de sus propias venas, en que le mandaba entregar dos arcas de papeles que le señalaba, y que cerrados y sellados recibió con grande alegría el confesor, y así los puso en manos del rey (1587). La entrega de aquellos documentos no solamente produjo la libertad de doña Juana y de sus hijos, sino también un cambio favorable en la situación del mismo Antonio Pérez; se dulcificó la severidad de su prisión, y se concluyó por traerle otra vez a la corte dandole por cárcel la casa de don Benito de Cisneros (1588), donde volvió a gozar, con general extrañeza, de cierta libertad, permitiendole recibir visitas y aún salir algunas veces a la calle (947) .
¿Qué contenían aquellos misteriosos documentos que con tanto interés procuraron adquirir los confidentes del monarca, y que tal mudanza produjeron en la situación del procesado y de su familia? Al decir de mismo secretario de Estado, creyó el rey dejarle desprovisto de los medios de probar que en la muerte de Escobedo había obrado de orden superior; pero él, no menos astuto que el soberano a quien tantos años había servido, supo valerse de manos diestras para reservar algunos billetes, los suficientes para revelar en su día lo que le conviniera, y dar su descargo en el delito de que se le acusaba.
Las actuaciones del proceso seguían sin embargo. Diego Martínez, el mayordomo de Antonio Pérez, que había sido preso en virtud de la declaración del alférez Enríquez, negaba todos los cargos, y Antonio Pérez escribió en su favor al rey diferentes veces, y pedía encarecidamente a S. M. que se abreviara el fallo de la causa, y se pusiera término a tantas dilaciones. Pero el rey, en vez de atender a las reclamaciones de su antiguo privado, entregaba sus cartas al confesor y al juez y las mandaba unir al proceso. Conocida era ya su intención de perderle. Con todo, del sumario no resultaba legalmente probado el delito, y Antonio Pérez, su esposa doña Juana y el mayordomo Diego Martínez, en las confesiones que se les tomaron (1589), negaron con firmeza todos los cargos, y aún Pérez presentó seis testigos que declararon en su favor. En tal estado, y apretando el procesado para que se sentenciara la causa, y pidiendo el hijo de Escobedo que se dilatara para buscar nuevas pruebas, escribió el confesor fray Diego de Chaves dos cartas a Antonio Pérez, aconsejandole y exhortandole a que confesara de plano la verdad del hecho, que sería la manera de librarse de una vez de prisiones descargándose de toda culpa, «puesto que no la tiene el vasallo (decía el confesor) que mata a otro hombre de orden de su rey, que como dueño de las vidas de sus súbditos puede quitársela con juicio formado, o de otro modo, estando en su mano dispensar los trámites judiciales, y se ha de pensar siempre que lo manda con causa justa, como el derecho presupone: y así (continuaba) con decir la verdad se acaba el negocio, y habrá S. M. satisfecho a Escobedo… y si él quisiera convertir contra S. M., se le ordenará que calle, y salga de la corte, y agradezca lo que más se pudiera hacer contra él, sin declararle la causa dello, que a estas no se llegan en materia alguna.» (948)
Comprendió Pérez que el consejo del confesor, con su extraña doctrina en materia de derecho, era un lazo que se le tendía para perderle, puesto que se encaminaba a que confesandose autor del asesinato, y faltandole los papeles con que poder acreditar que lo había hecho por orden del rey, se condenaba a sí mismo privándose de los medios de defensa. Contestóle pues muy hábilmente, guardándose de seguir el capcioso consejo, y prefirió entrar en negociaciones de transacción con el hijo de Escobedo, que intimidado por un amenazante anónimo que había recibido, consintió en apartarse de la causa mediante una buena suma, e hizo formal y solemne escritura de desistimiento (28 de septiembre, 1589); con lo cual reclamó Pérez el sobreseimiento y conclusión de la causa, mediante haber retirado su demanda la parte ofendida. Destinado estaba este singular proceso a tomar las más extrañas fases, para que no acabara nunca la murmuración y el escándalo. Cuando parecía todo terminado, y Antonio Pérez cerca de ser declarado libre de culpa y pena, el juez Rodrigo Vázquez persuadió al rey, o por lo menos figuró el rey haberse dejado persuadir, de que hallandose comprometido el nombre de S. M. en el público por la voz que se había difundido de haber mandado él la muerte de Escobedo, convenía al decoro de la corona obligar a Antonio Pérez a que declarase y probase la justicia de las causas que habían motivado aquel sangriento castigo. Así se lo intimó el juez al acusado, enseñándole el mandamiento del rey, concebido en estos términos: «Presidente.—Podéis decir a Antonio Pérez de mi parte, y si fuesse necesario enseñarle este papel, que él sabe muy bien la noticia que yo tengo de haber hecho matar a Escobedo, y las causas que me dixo para ello havia; y porque a mi satisfacción y a mi conciencia conviene saber si estas causas fueron o no bastantes, ya Yo le mando que os las diga, y dé particular razón dellas, y os muestre y haga verdad lo que a mí me dijo, que vos sabeis, porque Yo os lo he dicho particularmente, para que habiendo Yo entendido lo que assi os dixere y razón que os diere dello, mande ver lo que en todo convenga. En Madrid a 4 de enero de 1590.—Yo el Rey.» (949)
Este nuevo giro dado a la causa a los doce años de perpetrado el homicidio, y a los once de la prisión del encausado, y cuando a éste se le habían tomado los papeles conque pudiera acreditar los fundamentos que se le pedían, sorprendió a todo el mundo, y con razón decía el arzobispo de Toledo al confesor del rey: «Señor, o yo soy loco, o este negocio es loco. Si el rey mandó a Antonio Pérez que hiciese matar a Escobedo, ¿qué cuenta le pide ni qué cosas? Miráralo entonces y él lo viera… etc.» Pero se estrechó la prisión del procesado, y se tapiaron o clavaron algunas puertas y ventanas de la casa. Antonio Pérez recusó al juez Rodrigo Vázquez, y lo que hizo el rey fue darle un asociado o conjuez, que lo fue Juan Gómez, miembro del Consejo y de la Cámara. Interrogado y requerido en varias ocasiones Antonio Pérez para que manifestase los motivos de la muerte de Escobedo, constantemente contestó que se atenía a lo declarado. En su vista mandaron los jueces echarle una cadena y ponerle un par de grillos, y se volvió a arrestar a doña Juana Coello, su esposa. Instado de nuevo a que declarara en cumplimiento del real mandato, e insistiendo él tenazmente en su negativa, se acordó ponerle a cuestión de tormento. En vano reclamó el perseguido ministro su calidad de hijodalgo, que era el civis romanus sum con que creía deber eximirse de los horrores de aquella bárbara prueba. Los vengativos jueces se mostraron inexorables.
Cumpliendo sus órdenes el verdugo Diego Ruiz, presentóse en el oscuro calabozo del preso con todos los repugnantes y horribles aparatos de su odioso oficio; desnudó por su mano al antiguo primer ministro de Estado de Felipe II.; cruzóle los brazos y comenzó a ceñirle la fatal cuerda, y a darle una, dos, y seis, y hasta ocho vueltas, contrastando los gritos y lamentos de dolor del paciente con el silencio y el inalterable rostro de los adustos jueces. Al fin venció la flaqueza del cuerpo a la fortaleza del ánimo, y el atormentado, no pudiendo resistir tan agudos dolores, ofreció declarar y declaró las causas políticas que habían preparado la muerte de Escobedo (febrero, 1590), que eran las mismas que nosotros en el principio de este capítulo hemos apuntado, añadiendo que no lo había hecho antes por guardar fidelidad al rey, y en cumplimiento de órdenes de su puño para que no revelara el secreto. Los rigores de la tortura produjeron a Pérez una grave enfermedad, y pedía la asistencia de su familia. El médico Torres certificó que padecía una gran fiebre, y que peligraba su vida sino se le cuidaba y aliviaba. Permitiósele primero la asistencia de un criado (2 de marzo, 1590), pero prohibiendole volver a salir y hablar con nadie. Después, a fuerzas de vivas y lastimosas instancias de su afligida esposa, diosele licencia a ésta y a su hijo para ir a cuidar y consolar al postrado prisionero (principios de abril). Entonces fue cuando Antonio Pérez, penetrado de las intenciones de sus implacables enemigos, meditó y preparó su fuga para el momento en que su quebrantada salud se lo permitiera.
Preparado y concertado todo, esperandole fuera de la villa con caballos su paisano y pariente Gil de Mesa, junto con un genovés llamado Mayorini, disfrazóse Antonio Pérez con el traje y manto de su mujer, y a las nueve de la noche (19 de abril, 1590) salió sin ser conocido por en medio de los guardas (950) y salvando un ligero peligro que tuvo con una ronda que encontró al paso, logró incorporarse a los protectores de su fuga. Aunque flaco y quebrantado, montó a caballo y no paró hasta ponerse en salvo en Aragón, donde siempre tuvo intención de refugiarse, acogiéndose a los fueros de aquel reino, de donde era oriundo, y esperando encontrar allí apoyo y protección.
Al día siguiente se dio nuevo auto de prisión contra la mujer y los hijos de Antonio Pérez, a quienes se llevó a la cárcel en medio de las procesiones del Jueves Santo, mientras iba el requisitorio a Aragón para que se prendiera, vivo o muerto, al fugitivo. Alcanzóle la orden en Calatayud, más ya él había tomado asilo en el convento de los dominicos, y cuando se presentó a prenderle el delegado del rey, interpusose a impedirlo con cuarenta arcabuceros don Juan de Luna, diputado del reino. Desde Calatayud escribió Antonio Pérez al rey una sumisa carta explicando las causas de su fuga y disculpándolas, y pidiendo le enviaran su mujer y sus hijos, y copias de ella envió al cardenal Quiroga y al confesor del rey fray Diego de Chaves. Pero ya Gil de Mesa había ido a Zaragoza a pedir para Antonio Pérez el privilegio de la Manifestación, uno de los más notables fueros de aquel reino (951) . Llevado Pérez a Zaragoza, y puesto en la cárcel de la Manifestación bajo la égida de la magistratura tutelar del Justicia, y enseñando a los aragoneses, a quienes ya hacía tiempo que había procurado ganar e interesar, las huellas del tormento que en sus brazos llevaba, y alabando mucho la legislación protectora de aquel reino, atrajose fácilmente la adhesión de unos naturales de por sí inclinados a favorecer a los perseguidos, y a dar su mano a los que aparecen víctimas del rigor de la autoridad real.
El rey entonces entabló querella formal contra Antonio Pérez ante el tribunal del Justicia, acusándole de la muerte de Escobedo, de haber falsificado cifras y revelado secretos del Consejo de Estado, y haciendole también un cargo de su fuga. Activaba la causa a nombre del rey el marqués de Almenara don Íñigo de Mendoza y la Cerda, que se hallaba en Zaragoza con la especial misión de alcanzar que fuesen admitidos en aquel reino los virreyes que el monarca quisiera poner, aunque fuesen castellanos, bien que con arreglo al Fuero hubieran de ser aragoneses. Entre tanto seguíase su proceso en Madrid, al cual se habían agregado nuevas causas criminales, como la de haber hecho envenenar Antonio Pérez a Pedro de la Hera y a Rodrigo Morgado, y se tomaron más informaciones sobre el trato escandaloso de Pérez con la princesa de Éboli, de todo lo cual y de cada ramo de la causa por separado se sacó y envió testimonio sellado y firmado al marqués de Almenara (mayo, 1590). Al fin se falló en Madrid el proceso y se dio la sentencia siguiente.—«En la villa de Madrid, corte de S. M., a 10 de junio de 1590.—Visto por los señores Rodrigo Vázquez de Arce, presidente del Consejo de Hacienda, y el licenciado Juan Gómez, del consejo y cámara de S. M., el proceso y causas de Antonio Pérez, secretario que fue de S. M., dijeron: que por cuanto la culpa de todo ello resulta contra el dicho Antonio Pérez, le debían condenar en pena de muerte natural de horca, y que primero sea arrastrado por las calles públicas en la forma acostumbrada; y después de muerto sea cortada la cabeza con un cuchillo de hierro y acero, y sea puesta en lugar público y alto, el que paresciere a dichos jueces, y de allí nadie sea osado a quitarla, pena de muerte; condenandole en pérdida de todos sus bienes, que aplicaron para la cámara y fisco de S. M. y para las costas personales y procesales que con él y por su causa se han hecho; y así lo proveyeron, mandaron y firmaron de sus nombres.—El licenciado Rodrigo Vázquez de Arce.—El licenciado Juan Gómez.—Ante mí, Antonio Márquez.» (952)
Pero en tanto que en Madrid se habían llevado las cosas a este extremo, Antonio Pérez desde la cárcel de Zaragoza había escrito al rey varias cartas, al principio con cierta humilde blandura, después con resolución y entereza, exhortándole a que no le pusiera en necesidad de dar ciertos descargos, de que podría salir mal parada la reputación de personas muy graves, y no bien librada la honra de S. M.; pues aunque creyera que le habían sido tomados todos los papeles, aún le habían quedado algunos, y tales que con ellos se podría bien descargar. Y no contento con esto, envió a la corte al Padre Gotor, a quien había enseñado confidencialmente los billetes originales del rey, en que constaba haberle sido mandada por S. M. la muerte de Escobedo, con instrucciones de lo que de palabra había de advertir al soberano, para hacerle entender lo que convenía al decoro de la corona que desistiese de la demanda y le volviese la libertad (953) . Viendo que el rey, en lugar de responder a sus cartas como tenía motivos para esperar, continuaba obrando al revés de lo que en ellas le pedía, que los jueces de Madrid le condenaban a la última pena, y que en Aragón continuaba el proceso y los agentes del rey intentaban estrecharle más la prisión, se resolvió a justificarse ante los jueces de aquel reino, apoyando su defensa y descargos en los billetes originales que conservaba del rey y en las cartas de su confesor, que es lo que forma el Memorial de Antonio Pérez. Con estos documentos probaba principalmente, que las alteraciones en las cifras las había hecho autorizado por el rey y por los mismos personajes de quienes eran las comunicaciones, que S. M. le había dado orden para matar a Escobedo, y que por un billete que se le mostró cuando se le dio tormento, S. M. se hacía autor de la muerte (954) .
De tal manera pusieron en cuidado a Felipe II. las revelaciones que iba haciendo y otras que apuntaba su perseguido ministro, que tuvo a bien hacer una pública y solemnísima separación y apartamiento de la causa que tantos años hacía se le estaba siguiendo (18 de agosto, 1590). Tenemos a la vista copia autorizada de este importante documento, que algunos escritores han apuntado, pero que ninguno hasta ahora ha dado bastante a conocer. Vamos por lo mismo a copiar algunas de sus cláusulas, las que más hacen al caso.
«In Dei nomine.—Sea a todos manifiesto que Nos don Felipe por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Aragón, de León, de las dos Sicilias… etc., atendido y considerado que en virtud de un poder que como rey de Castilla mandé despachar en favor del magnífico y amado consejero el doctor Hierónimo Pérez de Nueros, nuestro abogado fiscal en el reino de Aragón… se dio demanda y acusación criminal contra Antonio Pérez en la corte del Justicia de Aragón sobre la muerte del secretario Escobedo, descifrar falsamente y descubrir secretos del Consejo de Estado, y otros cabos que se contienen en el proceso que sobresto está pendiente y habiendo sido preso por mi parte, se hizo la probanza necesaria, y después por la del dicho Antonio Pérez se dio su cédula de defensiones y se procuró probarlas, y así como son públicas las defensiones que Antonio Pérez ha dado, lo pudiera ser la réplica dellas, y fuera bien cierto que no hubiera duda en la grandeza de sus delictos, ni dificultad en su condenacion por ellos; y aunque mi deseo en este negocio fue encaminado como en los demás a dar la satisfacción general que yo pretendo, y esto ha sido la causa acá de su larga prisión, y de ahi haberse llevado estas cosas por la vía ordinaria que se han seguido; pero que abusando Antonio Pérez desto y temiendo el suceso, se defiende de manera que para responderle sería necesario de tratar de negocios más graves de lo que se sufre en procesos públicos, de secretos que no convienen que anden en ellos, y de personas cuya reparacion y decoro se debe estimar en más que la condenacion de dicho Antonio Pérez, he tenido por menor inconveniente dejar de proseguir en la corte del Justicia de Aragón su causa que tratar de las que aquí apunto: y pues la intención con que procuro proceder es tan sabida cuanto cierta, aseguro que los delictos de Antonio Perez son tan graves, cuanto nunca vasallo los hizo contra su rey y señor, así en las circunstancias dellos como en la conjetura, tiempo y forma de cometellos; de que me ha parecido es bien que en esta separación conste, para que la verdad en ningún tiempo se confunda ni olvide, cumpliendo con la obligación que como rey tengo. Por tanto, en aquellas mejores vías, modos, formas y maneras etc., mando que se separen y aparten de la instancia y acusación criminal y pleito que en mi nombre tienen en la corte del dicho Justicia de Aragón contra el dicho Antonio Pérez sobre la muerte del dicho secretario Escobedo, y sobre todos los demás cargos que se le han impuesto por mi procurador o procuradores fiscales tocantes a la fidelidad de su oficio, y a otras cualesquier causas y cabos, demanda contra él dada en el dicho proceso arriba intitulado, y que en él no hagan más parte ni instancia, ni diligencias, sino que del todo se aparten y separen dél, la cual separación y apartamiento quiero y es mi voluntad que los dichos mis procuradores hayan de hacer y hagan con cláusula, protestación y salvedad de que queden a mi y a mis procuradores en cualquier tribunal del dicho reino salvos é ilesos todos y cualesquier derechos, que contra el dicho Antonio Pérez me pertenezca, o me puedan pertenecer civil o criminalmente como contra criado y ministro mío, o como á rey contra su vasallo, así en nombre de rey de Castilla como de Aragón, de ambas partes y de cada una dellas tam conjunctim quam divisim, y en otra cualquier parte y manera que pueda tener derecho contra dicho Antonio Pérez, por vía de acusación o en otra cualquier manera a mí bien vista, pedirle cuenta y razón de los dichos delictos… el cual derecho quiero que me quede salvo e illeso… Y para que conste de mi voluntad, y de lo que en este negocio pasa, y de las causas que a la separación me mueven, y de la manera que soy servido que se haga, quiero que este poder quede inserto a la letra en la separación que por mí se hiciere, y puesto en el proceso que por mí se ha activado y llevado contra el dicho Antonio Pérez, en testimonio de lo cual mandé despachar la presente con nuestro sello real común pendiente sellada….etc.» (955)
Con tan solemne apartamiento manifestaba el rey a la faz del mundo que temía la revelación de los secretos que su antiguo ministro empezaba a descubrir, y con razón decíamos antes que debían ser grandes y delicados los que entre el monarca y su secretario íntimo mediaran. Pero ¿cómo Felipe II. no previó que apretado y puesto en tal trance el acusado ministro había de hacer público todo lo que contribuyera a su vindicación, siquiera fuese en detrimento del monarca que así le perseguía después de haberle dado tantas seguridades? Y si lo previó, ¿cómo se obstinó en perseguirle por espacio de más de once años, conduciendole hasta una situación extrema y desesperada? Si el rey había mandado asesinar a Escobedo, ¿por qué permitió y cooperó a que fuera condenado a muerte el ejecutor de su mandamiento? Y si no había ordenado el homicidio, ¿por qué se apartó dela acusación cuando el procesado comenzó a dar a conocer los billetes escritos de la real mano? Si los papeles que estaban en poder de su ministro no le comprometían, ¿por qué tanto empeño del rey en arrancárselos y que se los entregaran? Y si los delitos de Antonio Pérez eran tan graves cuanto nunca vasallo alguno los hizo contra su rey y señor, ¿por qué desistió de la demanda cuando estos delitos iban a ser juzgados, en el momento que el presunto reo alegó en su descargo las órdenes de su rey y señor? Dejamos la solución de todas estas cuestiones a los que honran a Felipe II. con el dictado de El Prudente.
Pero aún no se ha acabado. Felipe II. quería deshacerse del hombre de sus antiguas confianzas, y ya que se apartaba de un camino por peligroso para su propia persona, buscó otros dos para perderle, a los pocos días del solemne desistimiento. El uno fue mandar proseguir la causa del envenenamiento del clérigo don Pedro de la Hera y de Rodrigo Morgado, que se atribuía a Antonio Pérez. El otro fue entablar contra él en Aragón el juicio llamado de enquesta, que equivalía al de la visita o residencia en Castilla, el cual se encargó al regente de la audiencia Jiménez, a quien se ordenaba desde Madrid todo lo que había de hacer; en él se hicieron a Pérez los mismos cargos que se le habían hecho en la visita de Madrid, añadiendo haber intentado fugarse a los estados del príncipe de Bearne en Francia. Recusaba Antonio Pérez con poderosos fundamentos la facultad que el rey se atribuía de entablar el juicio de enquesta, puesto que no había sido nunca oficial real en lo de Aragón. Descargabase también muy mañosamente en lo de la causa del clérigo La Hera. Pero el rey, la junta que se formó en Madrid para entender en el negocio de Antonio Pérez, el presidente Rodrigo Vázquez, el conde de Chinchón, el marqués de Almenara, los abogados y procuradores reales, todos los agentes de Felipe II. en Madrid y en Zaragoza trabajaban sin descanso y no perdonaban medio ni ahorraban manejo de ninguna especie para que de uno o de otro proceso o de los dos juntos resultara algún cargo y algún auto de condena contra Antonio Pérez. Su gran empeño era, ya que no alcanzaran que allá se le sentenciara a pena de muerte, ver el modo de sacarle de Aragón y traerle a Castilla. Para eso se contentaban ya con que fuera condenado a destierro, pues de ese modo, a cualquier punto que fuese, ya el rey podía echarle mano.
La junta de Madrid, en consulta de 20 de septiembre (1590), llegó a aconsejar el rey que viera de despachar a Antonio Pérez por cualquier medio, «pues no se debe reparar, decía, en la ejecución de su condenacion, en caso que no se pueda hacer por la vía ordinaria. Porque si a cualquier particular conforme a derecho le es permitido el matar a cualquier foragido o bandido a quien la justicia ha condenado y no puede haber a las manos, mucho más lícito le será a V. M. mandar ejecutar por cualquier vía su sentencia contra quien anda huido… Para el buen gobierno y estado de las cosas (decía luego), suelen usar los príncipes de remedios fuertes y extraordinarios por ley de buen gobierno, en caso que por las vías ordinarias no se pueda conseguir el castigo que conviene que se haga… Que no faltan medios (añadía por último) para la dicha ejecución… y cuando el caso sucediere se podrá tratar de los expedientes…» No le disgustó al rey la propuesta de la junta, puesto que al margen puso de su puño y letra: «Será bien que se mire todo lo que se debe hacer conforme a lo que aquí se dice y parece. Y lo que se dice que cuando el caso sucediere se podrá tratar de los expendientes, etc., me parece que sería mejor tratarlo luego y estar resueltos en lo que se debiere hacer en cualquier caso que suceda, y si conviniere, tener prevenido lo que para ello fuese menester, pues después podría ser que no fuese a tiempo aunque se quisiese.» (956)
Pero todo el afán, todo el ahínco del rey y de sus agentes se encaminaba a que Antonio Pérez fuese traído a Castilla. Por eso hacían decidido y particular empeño en que la sentencia fuese tal que le condenara a ser recluido en un punto de donde después el rey pudiera sacarle y atraerle. El destierro no le satisfacía, y la pena de muerte temía que no fuese cumplida en Aragón. Más cuando ya ambas causas estaban cerca de fallarse, encontró el de Almenara un camino, que a Felipe II. le pareció excelente, para entregar a Antonio Pérez a la Inquisición. Una vez entregado a este terrible tribunal, ya no podía favorecerse ni escudarse con el fuero de Aragón, saldría de la cárcel de los Manifestados, sería llevado a las prisiones del Santo Oficio, y allí le alcanzaría con más seguridad la real venganza. Los méritos para procesarle por la vía inquisitorial se sacaron de donde ciertamente nadie podría imaginarlos. Antonio Pérez en la impaciencia y temor de lo que harían de su persona, había hecho el conato, o por lo menos tenido tentación de fugarse de la cárcel, en unión con su compañero de cautiverio y de la fuga de Castilla, al genovés Juan Francisco Mayorini. El país a que intentaban refugiarse era Bearne, tierra en que había muchos herejes, por consecuencia eran sospechosos de herejía. En este concepto le denunció el juez de la enquesta Jimemez al inquisidor Molina (957) . En la información que éste hizo declararon algunos testigos haber oído a Antonio Pérez y aún a Mayorini algunas de esas frases y exclamaciones con que los hombres suelen desahogar su mal humor en momentos de enojo, de desesperación o de ira, y que tomadas en sentido material o literal suenan a blasfemias.
Remitida esta información por el inquisidor de Zaragoza don Alonso de Molina al inquisidor general cardenal de Quiroga, y pasada por éste al confesor del rey fray Diego de Chaves, como comisario calificador del Santo Oficio, el padre Chaves calificó las proposiciones de Antonio Pérez, y alguna de su secretario y compañero de prisión Mayorini, de escandalosas, ofensivas de los oídos piadosos y sospechosas de herejía (958) . En su virtud el Consejo de la Suprema dio orden al tribunal de la Inquisición de Zaragoza para que pusiese las personas de Antonio Pérez y Mayorini en las cárceles secretas del Santo Oficio. En cumplimiento de ella los inquisidores de Zaragoza expidieron el correspondiente mandamiento a los lugartenientes de la corte del Justicia (24 de mayo, 1591), para que en virtud de santa obediencia y so pena de excomunión mayor entregaran al alguacil del Santo Oficio Alonso de Herrera las personas de Antonio Pérez y Juan Francisco Mayorini, presos en la cárcel de la Manifestación, revocando y anulando dicho privilegio de la Manifestación en la parte que impedía el libre ejercicio del Santo Oficio, y conminando con proceder contra todo el que intentara impedir o perturbar su mandamiento (959) . El Justicia mayor don Juan de Lanuza, hablado y ganado desde la noche anterior por el marqués de Almenara, se hallaba en la sala del consejo con los cinco tenientes que constituían su corte, dispuesto a dar cumplimiento a la orden, cuando llegó con ella el secretario de la Inquisición. En su consecuencia fueron extraídos Antonio Pérez y Mayorini de la cárcel de la Manifestación (960) , y trasladados en un coche a las del Santo Oficio que estaban en la Aljafería.
Pero a pesar del silencio y el misterio con que se cuidó de ejecutar este acto, difundióse instantáneamente la noticia por el pueblo de Zaragoza; conmovieronse y se alarmaron sus habitantes, y entonces fue cuando a la voz de «¡Contra fuero! ¡Viva la libertad!» comenzó el famoso motín de Zaragoza, principio de otros mayores y más generales disturbios en todo el reino de Aragón, tan célebres como lamentables por las consecuencias inmensas que tuvieron. Por lo mismo, y porque desde este punto la causa personal de Antonio Pérez se complica ya con un acontecimiento político de suma trascendencia, haremos aquí alto para bosquejar aparte en el siguiente capítulo el nuevo cuadro que comienza aquí a vislumbrarse, ya que no a descubrirse (961) .
(Lafuente, M., Historia general de España. IV, cap. XXIII. Kindle/Libro impreso)