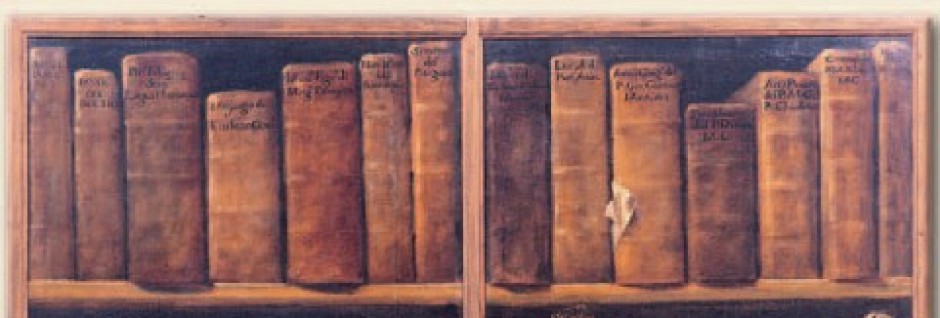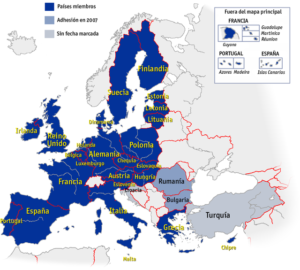Menciono dos hechos y una observación sobre ellos. El primero es lejano y premonitorio. El segundo, más cerca de nosotros, es fundante.
Refiérese el primero a la conducta que siguió Ciro con los habitantes de Sardes cuando éstos, a poco de haber sido sometidos por él, se rebelaron con violencia. Ciro, en lugar de reducirlos por la espada, pensó que le resultaría menos costoso y más eficaz fundar burdeles y promover su uso entre los sardenses, cosa que ellos hicieron de buen grado, abandonando las armas para la defensa de su patria, por lo que Ciro no hubo de desenvainar la espada en adelante contra ellos. Sabía que los hombres van de buen grado al burdel y al combate contra su voluntad y que no hay tiranía que no sea querida por el pueblo.
El segundo tiene que ver con la toma de la Bastilla por el heroico pueblo de París el 14 de julio de 1789, que aquel día pensó acometer una acción digna de epopeya. La guarnición que defendía aquella cárcel real abrió las puertas para que entrara. Halló sólo a dos falsificadores de moneda, a algún individuo condenado por incesto y a un loco, que fue ingresado en Charendon.
Así se burla Melpomene, la diosa de la Historia, de sus adeptos. Pese a todo, se estaba abriendo camino el mito de la Revolución, que ha impregnado nuestro tiempo. Un mito fallido, como el de aquella toma de la fortaleza de la Bastilla. Primero fue Robespierre, quien tramó una revolución política que desembocó de manera natural en el despotismo napoleónico. Luego fue Babeuf, que quiso iniciar una que fuera económica, pretendiendo traer a este mundo la igualdad en la riqueza.
Pero Sade estaba seguro de que él era el verdadero revolucionario y de que a su lado los otros dos eran meros aprendices. La revolución auténtica debía tener lugar en el interior de los hombres, no en su exterior. Este apóstol de la nueva era pregonaba que los cuerpos de las mujeres, los niños y los hombres debían convertirse en propiedad sexual común de todos, para lo que era indispensable limpiar sus almas de toda la inmundicia acumulada durante siglos de tradición cristiana en forma de recato, pudor, vergüenza y honestidad.
El Marqués de Sade era un demente y gran escritor que se esforzó en vestir su vesania con razones. Buscaba el caos y debía saber que donde hay libertad para todo en realidad no hay libertad para nada o, como mucho, que lo que resulta es que unos pocos se enseñorean del alma y el cuerpo de los más. Lo cual completa lo que Ciro anticipó: que un Estado despótico eficaz no es el que utiliza la espada, sino el que logra que los súbditos amen su esclavitud.
Sobre estos hechos cabe la siguiente observación. Para lograr el fin previsto por Sade se debería alcanzar, en primer lugar, una cierta seguridad económica y, en segundo, un lavado de mentes eficaz, lo cual exige algo mejor que las drogas y el alcohol para evadirse de una realidad que, pese a todo, conservará siempre sus durezas. La solución es el sexo, algo que viene dado por la marcha de los hechos, pues la libertad sexual aumenta cuando disminuyen las demás libertades. El buen tirano hará bien en promover esta libertad. Este es el motivo por el que nuestra era debería contar entre sus fundadores a un enajenado, el Marqués de Sade, que la gauche divine llamó “el divino Marqués”.
(Publicado en Minuto Crucial)