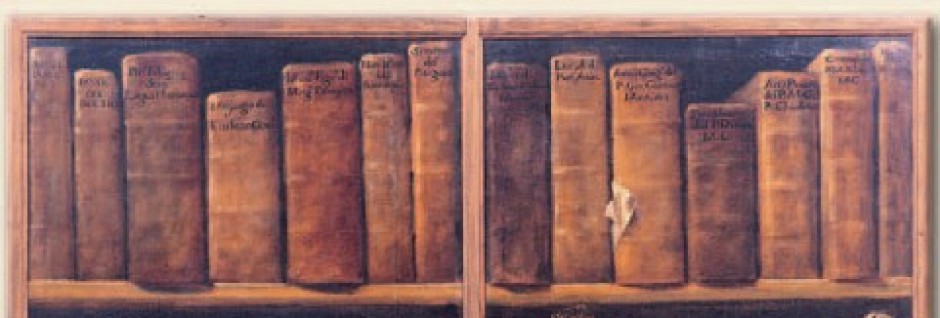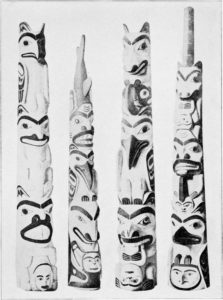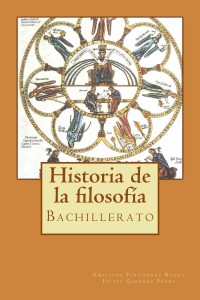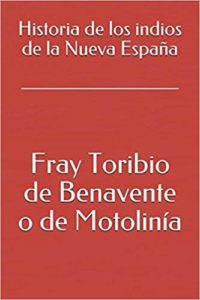Se vierten en esta carta las noticias que sobre el de Las Casas, Obispo de Chiapas, comunicó Motolinía al Emperador. Se encuentran en su libro Historia de los Indios de la Nueva España, que fue publicado por primera vez en México el año 1.858.
CARTA DE FRAY TORIBIO DE MOTOLINÍA AL EMPERADOR CARLOS V
2 de enero de 1555
S.C.C.M.- Gracia y misericordia e paz a Deo patre nostro et Dno. Jesu-Xpo.
1 Tres cosas principalmente me mueven a escribir ésta a V.M., y creo serán parte para quitar parte de los escrúpulos que el de las Casas (62) , Obispo que fue de Chiapa, pone a V.M. y a los de vuestros Consejos, y más con las cosas que agora escribe y hace imprimir.
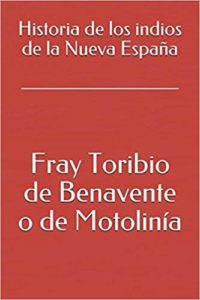 2 La primera será hacer saber a V.M. cómo el principal señorío de esta Nueva España, cuando los españoles en ella entraron, no había muchos años que estaba en México o en los mexicanos; y cómo los mismos mexicanos lo habían ganado o usurpado por guerra; porque los primeros y propios moradores de esta Nueva España era una gente que se llamaba chichimecas y otomíes, y éstos vivían como salvajes, que no tenían casas sino chozas y cuevas en que moraban. Estos ni sembraban ni cultivaban la tierra, mas su comida y mantenimiento eran yerbas y raíces y la fruta que hallaban por los campos, y la caza que con sus arcos y flechas cazaban, seca al sol, la comían; y tampoco tenían ídolos ni sacrificios, mas de tener por dios al sol e invocar otras criaturas. Después de éstos vinieron otros indios de lejos tierra, que se llamaron a Culhua. Estos trujeron maíz y otras semillas y aves domésticas, éstos comenzaron a edificar casas y cultivar la tierra y a la desmontar, y como éstos se fuesen multiplicando y fuese gente de más habilidad y de más capacidad que los primeros habitadores, poco a poco se fueron enseñoreando de esta tierra, que su propio nombre es Anáhuac. Después de pasados muchos años vinieron los indios llamados mexicanos, y este nombre lo tomaron, o les pusieron, por un ídolo o principal dios que consigo trujeron, que se llamaba Mexitle, y por otro nombre se llamaba Texcatlipuca; y éste fue el ídolo o demonio que más generalmente se adoró por toda esta tierra, delante del cual fueron sacrificados muy muchos hombres. Estos mexicanos se enseñorearon en esta Nueva España por guerra; pero el señorío principal de esta tierra primero estuvo por los de Culhua, en un pueblo llamado Culhuacán, que está dos leguas de México, y después, también por guerras, estuvo el señorío en un señor y pueblo que se llama Ascapulco (Azcapotzalco), una lengua de México, según que más largamente yo le escribí al Conde de Benavente en una relación de los ritos y antiguallas de esta tierra.
2 La primera será hacer saber a V.M. cómo el principal señorío de esta Nueva España, cuando los españoles en ella entraron, no había muchos años que estaba en México o en los mexicanos; y cómo los mismos mexicanos lo habían ganado o usurpado por guerra; porque los primeros y propios moradores de esta Nueva España era una gente que se llamaba chichimecas y otomíes, y éstos vivían como salvajes, que no tenían casas sino chozas y cuevas en que moraban. Estos ni sembraban ni cultivaban la tierra, mas su comida y mantenimiento eran yerbas y raíces y la fruta que hallaban por los campos, y la caza que con sus arcos y flechas cazaban, seca al sol, la comían; y tampoco tenían ídolos ni sacrificios, mas de tener por dios al sol e invocar otras criaturas. Después de éstos vinieron otros indios de lejos tierra, que se llamaron a Culhua. Estos trujeron maíz y otras semillas y aves domésticas, éstos comenzaron a edificar casas y cultivar la tierra y a la desmontar, y como éstos se fuesen multiplicando y fuese gente de más habilidad y de más capacidad que los primeros habitadores, poco a poco se fueron enseñoreando de esta tierra, que su propio nombre es Anáhuac. Después de pasados muchos años vinieron los indios llamados mexicanos, y este nombre lo tomaron, o les pusieron, por un ídolo o principal dios que consigo trujeron, que se llamaba Mexitle, y por otro nombre se llamaba Texcatlipuca; y éste fue el ídolo o demonio que más generalmente se adoró por toda esta tierra, delante del cual fueron sacrificados muy muchos hombres. Estos mexicanos se enseñorearon en esta Nueva España por guerra; pero el señorío principal de esta tierra primero estuvo por los de Culhua, en un pueblo llamado Culhuacán, que está dos leguas de México, y después, también por guerras, estuvo el señorío en un señor y pueblo que se llama Ascapulco (Azcapotzalco), una lengua de México, según que más largamente yo le escribí al Conde de Benavente en una relación de los ritos y antiguallas de esta tierra.
3 Sepa V.M. que cuando el Marqués del Valle entró en esta tierra, Dios nuestro Señor era muy ofendido, y los hombres padescían muy cruelísimas muertes, y el demonio nuestro adversario era muy servido con las mayores idolatrías y homecidios más crueles que jamás fueron: porque el antecesor de Moctezuma señor de México llamado Ahuitzoci (Ahuitzotzin o Ahuízotl), ofresció a los indios (sic) en un solo templo y en un sacrificio, que duró tres o cuatro días, ochenta mil y cuatrocientos hombres, los cuales traían a sacrificar por cuatro calles en cuatro hileras hasta llegar delante de los ídolos al sacrificadero. Y cuando los cristianos entraron en esta Nueva España, por todos los pueblos y provincias de ella había muchos sacrificios de hombres muertos, más que nunca, que mataban y sacrificaban delante de los ídolos; y cada día y cada hora ofrescián a los demonios sangre humana por todas partes y pueblos de toda esta tierra, sin otros muchos sacrificios y servicios que a los demonios siempre y públicamente hacían, no solamente en los templos de los demonios, que casi toda la tierra estaba llena de ellos, mas por todos los caminos y en todas las casas y toda la gente vacaba al servicio de los demonios y de los ídolos: pues impedir y quitar estas y otras abominaciones y pecados y ofensas que a Dios y al prójimo públicamente eran hechas, y plantar nuestra santa Fe católica, levantar por todas las partes la cruz de Jesucristo y la confesión de su santo nombre, y haber Dios plantado una tan grande conversión de gente, donde tantas almas se han salvado y cada día se salvan, y edificar tantas iglesias y monasterios, que de solos frailes menores hay más de cincuenta monasterios habitados de frailes, sin los monasterios de Guatemala y Yucatán, y toda esta tierra puesta en paz y justicia, que si V.M. viese cómo por toda esta Nueva España se celebran las pascuas y festividades, y cuán devotamente se celebran los oficios de la Semana Santa y todos los domingos y fiestas, daría mil veces alabanzas y gracias a Dios.
4 No tiene razón el de las Casas de decir lo que dice y escribe y emprime, y adelante, porque será menester, yo diré sus celos y sus obras hasta dónde allegan y en qué paran, si acá ayudó a los indios o los fatigó. Y a V.M. humildemente suplico por amor de Dios, que agora que el Señor ha descubierto tan cerca de aquí la tierra de la Florida, que desde el río de Pánuco, que es de esta gobernación de México, hasta el río grande de la Florida, donde se paseó el capitán Soto más de cinco años, no hay más de ochenta leguas, que en estos nuestros tiempos y especialmente en esta tierra es como ocho leguas; y antes del río de la Florida hay también muchos pueblos, de manera que aun la distancia es mucho menos. Por amor de Dios V.M. se compadezca de aquellas ánimas, y se compadezca y duela de las ofensas que allí se hacen a Dios, e impida los sacrificios e idolatrías que allí se hacen a los demonios, y mande con la más brevedad y por el mejor medio que según hombre y ungido de Dios y capitán de Santa Iglesia, dar orden de manera que aquellos indios infieles se les predique el santo Evangelio. Y no por la manera que el de las Casas ordenó, que no se ganó más que de echar en costa a V.M. de dos o tres mil pesos de aparejar y proveer un navío, en el cual fueron unos padres dominicos a predicar a los indios de la Florida con la instrucción que les dio, y en saltando en tierra sin llegar a pueblo, en el puerto luego mataron la mitad de ellos, y los otros volvieron huyendo a se meter en el navío, y acá tenían que contar cómo se habían escapado. Y no tiene V.M. mucho que gastar ni mucho que enviar de allá de España, mas de mandado, y confío en Nuestro Señor que en muy en breve se siga una grande ganancia espiritual y temporal. Acá en esta Nueva España hay mucho caudal para lo que se requiere, porque hay religiosos ya experimentados, que mandándoselo la obidiencia irán y se pornán a todo riesgo para ayudar a la salvación de aquella ánimas. Asimismo hay mucha gente de españoles y ganados y caballos; y todos los que acá aportaron que escaparon de la compañía de Soto, que no son pocos, desean volver allá por la bondad de la tierra. Y esta salida de gente conviene mucho para esta tierra, porque se le dé una puerta para la mucha gente que hay ociosa, cuyo oficio es pensar y hacer mal. Y ésta es la segunda cosa que yo, pobre, de parte de Dios a V.M. suplico.
5 La tercera cosa es rogar por amor de Dios a V.M. que mande ver y mirar a los letrados, así de vuestros Consejos como a los de las Universidades, si los conquistadores, encomenderos y mercaderes de esta Nueva España están en estado de recibir el sacramento de la penitencia y los otros sacramentos, sin hacer instrumento público por escritura y dar caución jurada; porque afirma el de las Casas que, sin éstas y otras diligencias, no pueden ser absueltos; y a los confesores pone tantos escrúpulos, que no falta sino ponellos en el infierno. Y así, es menester esto se consulte con el Sumo Pontífice, porque qué nos aprovecharía a algunos que hemos bautizado más de cada (uno) trescientas mil ánimas y desposado y velado otras tantas y confesado otra grandísima multitud, si por haber confesado diez o doce conquistadores, ellos y nos nos hemos de ir al infierno.
6 Dice el de las Casas que todo lo que acá tienen los españoles, todo es mal ganado, aunque lo haya habido por granjerías; y acá hay muchos labradores y oficiales y otros muchos, que por su industria y sudor tienen de comer. Y para que mejor se entienda cómo lo dice o imprime, sepa V.M. que puede haber cinco o seis años, que por mandado de V.M. y de vuestro Consejo de Indias me fue mandado que recogiese ciertos confisionarios que el de las Casas dejaba acá en esta Nueva España, escriptos de mano, entre los frailes, e yo busqué todos los que había entre los frailes menores y los di a don Antonio de Mendoza, vuestro visorrey, y él los quemó, porque en ellos se contenían dichos y sentencias escandalosas. Agora, en los postreros navíos que aportaron a esta Nueva España han venido los ya dichos confisionarios impresos, que no pequeño alboroto y escándalo han puesto en toda esta tierra, porque a los conquistadores y encomenderos y a los mercaderes los llama muchas veces, tiranos, robadores, violentadores, raptores, predones. Dice que siempre y cada día están tiranizando los indios, asimismo dice que todos los tributos de indios son y han sido llevados injusta y tiránicamente. Si así fuese, buena estaba la conciencia de V.M., pues tiene y lleva la mitad o más de todas las provincias y pueblos más principales de toda esta Nueva España, y los encomenderos y conquistadores no tienen más de lo que V.M. les manda dar y que los indios que tuvieren sean tasados moderadamente, y que sean muy bien tratados y mirados, como por la bondad de Dios el día de hoy lo son casi todos, que les sea administrada doctrina y justicia. Así se hace, y con todo esto el de las Casas dice lo dicho y más de manera que la principal injuria o injurias hace a V.M., y condena a los letrados de vuestros Consejos llamándolos muchas veces injustos y tiranos. Y también injuria y condena a todos los letrados que hay y ha habido en toda esta Nueva España, así eclesiásticos como siculares, y a los prelados y Audiencias de V.M.: porque ciertamente el Marqués del Valle y don Sebastián Ramírez, obispo, y don Antonio de Mendoza y don Luis de Velasco, que agora gobierna, con los oidores, han regido y gobernado y gobiernan muy bien ambas repúblicas de españoles e indios. Por cierto, para con unos poquillos cánones que el de las Casas oyó, él se atreve a mucho, y muy grande parece su desorden y poca su humildad. Y piensa que todos yerran y que él sólo acierta, porque también dice estas palabras, que se siguen a la letra: todos los conquistadores han sido robadores, raptores y los más calificados en mal y crueldad que nunca jamás fueron, como es a todo el mundo manifiesto. Todos los conquistadores, dice, sin sacar ninguno. Ya V.M. sabe las instrucciones y mandamientos que llevan y han llevado los que van a nuevas conquistas, y cómo las trabajan de guardar y son de tan buena vida como el de las Casas, y de más reto y santo celo.
7 Yo me maravillo cómo V.M. y los de vuestros Consejos han podido sufrir tanto tiempo a un hombre tan pesado, inquieto e importuno y bullicioso y pleitista, en hábito de religioso, tan desasosegado, tan mal criado y tan injuriador y perjudicial y tan sin reposo. Yo, ha que conozco al de las Casas quince años, primero que a esta tierra viniese, y él iba a la tierra del Perú, y no pudiendo allá pasar, estuvo en Nicaragua, y no sosegó allí mucho tiempo, y de allí vino a Guatemala y menos paró allí, y después estuvo en la nación de Guaxaca, y tan poco reposo tuvo allí como en las otras partes; y después que aportó a México estuvo en el monasterio de Santo Domingo, y en él luego se hartó, y tomó a vaguear y andar en su bullicios y desasosiegos, y siempre escribiendo procesos y vidas ajenas, buscando los males y delitos que por toda esta tierra habían cometido los españoles, para agraviar y encarecer todos los males y pecados que han acontecido. Y en esto parece que tomaba el oficio de nuestro adversario, aunque él pensaba ser más celoso y más justo que los otros cristianos, y más que los religiosos. Y él acá, apenas tuvo cosa de religión.
8 Una vez estaba él hablando con unos frailes y decíales que era poco lo que hacía, que no había resistido ni derramado su sangre. Como quiera, el menor de ellos era más siervo de Dios y le servían más y velaban más las ánimas y la religión que no él, con muchos quilates; porque todos sus negocios han sido con algunos desasosegados, para que le digan cosas que escriba conforme a su apasionado espíritu contra los españoles, mostrándose que ama mucho a los indios y que él solo los quiere defender y favorecer más que nadie. En lo cual, acá, muy poco tiempo se ocupó, si no fue cargándolos y fatigándolos. Vino el de las Casas siendo fraile simple y aportó a la ciudad de Tlaxcala, e traía tras de sí, cargados, 27 ó 37 indios, que acá se llaman tamemes; y en aquel tiempo estaban ciertos obispos y perlados examinando una bula del papa Paulo, que habla de los matrimonios y baptismo, y en este tiempo pusiéronnos silencio que no baptizásemos a los indios adultos, y había venido un indio, de tres o cuatro jornadas, a se baptizar, y había demandado el baptismo muchas veces, y estaba bien aparejado, catequizado y enseñado. Entonces yo, con otros frailes, rogamos mucho al de las Casas que baptizase aquel indio, porque venia de lejos, y después de muchos ruegos demandó muchas condiciones de aparejos para el baptismo, como si él solo supiera más que todos, y ciertamente aquel indio estaba bien aparejado. Y ya que dijo que lo baptizaría, vistióse una sobrepelliz con su estola, y fuimos con él tres o cuatro religiosos a la puerta de la iglesia do el indio estaba de rodillas, y no sé qué achaque se tomó, que no quiso bautizar al indio, y dejónos y fuese. Yo entonces dije al de las Casas: ¿como?, Padre, ¿todos vuestro celos y amor que decís que tenéis a los indios, se acaba en traerlos cargados y andar escribiendo vidas de españoles y fatigando a los indios, que sólo vuestra caridad traéis cargados más indio que treinta frailes? Y pues un indio no bautizáis ni doctrináis, bien sería que pagásedes a cuantos traéis cargados y fatigados.
9 Entonces, como está dicho, traía 27 ó 37 cargados, que no me recuerdo bien el número, y todo lo más que traía en aquellos indios eran procesos y escripturas contra españoles, y brujerías de nada. Y cuando fue allá a España, que volvió obispo, llevaba ciento y veinte indios cargados, sin pagarles nada; y agora procura allá con V.M. y con los del Consejo de Indias, que acá ningún español pueda traer indios cargados pagándolos muy bien, como agora por todas partes se pagan, y los que agora demandan no son sino tres o cuatro para llevar la cama y comida, porque por los caminos no se halla (63). Después de esto, acá siempre anduvo desasosegado, procurando negocios de personas principales, y lo que allá negoció fue venir obispo de Chiapa; y como no cumplió lo que acá prometió negociar, el padre Fray Domingo de Betanzos, que lo tenía bien conoscido, le escribió una carta bien larga, y fue muy pública, en la cual le declaraba su vida y sus desasosiegos y bullicios, y los perjuicios y daños que con sus informaciones y celos indiscretos había causado por doquiera que andaba; especialmente, cómo en la tierra del Perú había sido causa de muchos escándalos y muertes. Y agora no cesa allá do está de hacer lo mismo, mostrándose que lo hace con celo que tiene a los indios, y por una carta que de acá alguno le escribe -y no todas veces verdadera- muéstrala a V.M. o a los de su Consejo; y por una cosa particular que le escriben procura una cédula general; y así, turba y destruye acá la gobernación y la República; y en esto paran sus celos.
10 Cuando vino obispo, y llegó a Chiapa, cabeza de su obispado, los de aquella ciudad le recibieron, por envialle V.M. con mucho amor y con toda la humildad, y con palio le metieron en su iglesia, y le prestaron dineros para pagar las deudas que de España traía, y dende a muy poco días descomúlgalos y póneles 15 ó 16 leyes y las condiciones del confisionario, y déjalo y vase adelante. A esto le escribía el de Betanzos, que las ovejas había vuelto cabrones, y de buen carretero echó el carro delante y los bueyes detrás. Entonces fue al reino que llaman de Verapaz, del cual allá ha dicho que es grandísima cosa y de gente infinita. Esta tierra es cerca de Guatemala, y yo he andado visitando y enseñando por allí, y llegué muy cerca, porque estaba dos jornadas de ella; y no es de diez partes la una de los que allá han dicho y significado. Monesterio hay acá en lo de México, que dotrina e visita diez (¿veces?) tanta gente, que la que hay en el reino de la Vera paz. Y de esto es buen testigo el obispo de Guatemala: yo vi la gente, que es de pocos quilates y menos que otra.
11 Después, el de las Casas tomó a sus desasosiegos y vino a México, y pidió licencia al visorrey para volver allá a España, y aunque no se la dio, no dejó de ir allá sin ella, dejando acá muy desamparadas y muy sin remedio las ovejas y ánimas a él encomendadas, así españoles como indios. Fuera razón, si con él bastase razón, de hacerle luego dar la vuelta para que siquiera perseverara con sus ovejas dos o tres años, pues como más santo y más sabio es éste que todos cuantos obispos hay y han habido, y así, los españoles dice que son incorregibles, trabajara con los indios y no lo dejara todo perdido y desamparado.
12 Habrá cuatro años que pasaron por Chiapa y su tierra dos religiosos, y vieron cómo por mandado del de las Casas, aún en el artículo de la muerte no absolvían a los españoles que pedían confisión, ni había quién bautizase los niños hijos de los indios que por los pueblos buscaban el bautismo -y estos frailes que digo, bautizaron muy muchos. Dicen en aquel su confisionario, que los encomenderos son obligados a enseñar a los indios que le son encargados, y así es la verdad; mas decir adelante, que nunca, ni por entresueño, lo han hecho, en esto no tiene razón, porque muchos españoles por sí y por sus criados los han enseñado según su posibilidad; y otros muchos, a do no alcanzan frailes, han puesto clérigos en sus pueblos; y casi todos los encomenderos han procurado frailes, ansí para los llevar a sus pueblos como para que los vayan a enseñar y a les administrar los santos sacramentos. Tiempo hubo, que algunos españoles ni quisieran ver clérigo ni fraile por sus pueblos; mas días ha que muchos españoles procuran frailes, y sus indios han hecho monesterios y los tienen en sus pueblos; y los encomenderos proveen a los frailes de mantenimiento y vestuario y ornamentos, y no es maravilla que el de las Casas no lo sepa, porque él no procuró de saber sino lo malo y no lo bueno, ni tuvo sosiego en esta Nueva España ni deprendió lengua de indios ni se humilló ni aplicó a les enseñar. Su oficio fue escribir procesos y pecado que por todas partes han hecho los españoles: y esto es lo que mucho encarece, y ciertamente sólo este oficio no le llevará al cielo. Y lo que así escribe no es todo cierto ni muy averiguado. Y (si) se mira y notan bien los pecados y delitos atroces que en sola la ciudad de Sevilla han acontecido, y los que la justicia ha castigado de treinta años a esta parte, se hallarían más delitos y maldades, y más feas, que cuantas han acontecido en toda esta Nueva España después que se conquistó, que son treinta y tres años. Una de las cosas que es de haber compasión en toda esta tierra, es de la ciudad de Chiapa y su subjeto, que después que el de las Casas allí entró por obispo quedó destruida en lo temporal y espiritual, que todo lo enconó. Y plega a Dios no se diga de él que dejó las ánimas en las manos de los lobos y huyó: quia mercenarius est et non pastor, et non pertinen ad eum de ovibus.
13 Cuando algún obispo renuncia el obispado para dejar una iglesia que por esposa recibió, tan grande obligación, y mayor, es el vínculo que a ella tiene que a otra profesión de más bajo estado; y así se da con gran solemnidad. Y para dejar y desempararla, grandísima causa ha de haber, y donde no la hay, la tal renunciación más se llama apostasía y apostatar del alto y muy perfecto estado obispal, que no otra cosa. Y si fuera por causa de muy grandes enfermedades o para meterse en un monesterio muy estrecho para nunca ver hombre ni negocios mundanos, aun entonces no sabemos si delante de Dios está muy seguro el tal obispo; mas, para hacerse procurador en corte y para procurar, como agora procura, que los indios le demanden por proptetor, cuando la carta en que aquesto demandaba se vio en una congregación de frailes menores, todo se rieron de ella y no tuvieron que responder ni que hablar de tal desvarío -y no mostrará el allá carta de capítulo o congregación de frailes menores- y también procura quede acá le envíen dineros y negocios.
14 Estas cosas ¿a quién parecerán bien? Yo creo que V.M. las aborrecerá, porque es clara tentación de nuestro adversario para desasosiego suyo y de los otros. V.M. le debía mandar encerrar en un monesterio porque no sea causa de mayores males: que si no, yo tengo temor que ha de ir a Roma, y será causa de turbación en la corte romana.
15 A los estancieros, calpixques y mineros, llámalos verdugos, desalmados, inhumanos y crueles: y dado caso que algunos haya habido codiciosos y mal mirado, ciertamente hay otros muchos buenos cristianos y piadosos y limosneros, y muchos de ellos, casados, viven bien. No se dirá del de las Casas lo de San Lorenzo, que como diese la mitad de su sepultura al cuerpo de San Esteban llamáronle el español cortés.
16 Dice en aquel confisionario, que ningún español en esta tierra ha tenido buena fe cerca de las guerras, ni mercaderes, en llevarles a vender mercaderías, y en esto juzga los corazones. Asimismo dice que ninguno tuvo buena fe en el comprar y vender esclavos. Y no tuvo razón, pues muchos se vendieron por las plazas con el hierro de V.M. y algunos años estuvieron muchos cristianos bona fide, y en inorancia invencible. Más dice, que siempre e hoy día están tiranizando los indios. También esto va contra V.M. y si bien me acuerdo, los años pasados, después que V.M. envió a don Antonio de Mendoza, se ayutaron los señores y principales de esta tierra, y, de su voluntad, solemnemente, dieron de nuevo la obediencia a V.M. por verse, en nuestra santa fe, libres de guerras y de sacrificios, y en paz y en justicia.
17 También dice que todo cuanto los españoles tienen, cosa ninguna hay que no fuese robada. Y en esto injuria a V.M. y a todos los que acá pasaron, así a los que trujeron haciendas como a otros muchos que las han comprado y adquirido justamente. Y el de las Casas los deshonra por escripto y por carta impresa. Pues ¿cómo? ¿así se ha de infamar por un atrevido una nación española con su príncipe, que mañana lo leerán los indios y las otras naciones?
18 Dice más: que por estos muchos tiempos y años nunca habrá justa conquista ni guerra contra indios. De las cosas que están por venir, contegibles, de Dios es la providencia, y Él es el sabidor de ellas y aquél a quien su Divina Majestad las quisiera revelar, y el de las Casas en lo que dice quiere ser adevino o profeta, y será no verdadero profeta, porque dice el Señor, será predicado este Evangelio en todo el universo antes de la consumación del mundo. Pues a V.M. convienen de oficio darse príesa que se predique el santo Evangelio por todas estas tierras, los que no quisieren oír de grado el santo Evangelio de Jesucristo, sea por fuerza; que aquí tiene lugar aquel proverbio: más vale bueno por fuerza que malo por grado; y según la palabra del Señor por el tesoro hallado en el campo se deben dar y vender todas las cosas y comprar luego aquel campo, y pues sin dar mucho prescio puede V.M. haber y comprar este tesoro de preciosas margaritas, que costaron el muy rico prescio de la sangre de Jesucristo; porque si esto V.M. no procura, ¿quién hay en la tierra que pueda y deba ganar el precioso tesoro de ánimas que hay derramadas por estos campos y tierras?
19 ¿Cómo se determina el de las Casas a decir que todos los tributos son y han sido mal llevados, y vemos que preguntando al Señor si se daría tributo a César o no, respondió que sí, y él dice que son mal llevados? Si miramos cómo vino el señorío e imperío Romano, hallamos que primero los babilónicos, en tiempo de Nabucodonosor Magno tomaron por guerra el señorío de los asiríos, que, según San Jerónimo, duró aquel reino más de mil e trescientos años. Y este reino de Nabucodonosor fue la cabecera de oro de la estatua que él mismo vio, según la interpretación de Daniel, cap. 2.°; y Nabucodonosor fue el primer monarca y cabeza del imperio. Después, los persas y medos destruyeron a los babilónicos en tiempo de Ciro y Darío, y este señorío fueron los pechos y brazos de la misma estatua. Fueron dos brazos, conviene saber, Ciro y Darío, y persas y medos. Después los griegos destruyeron a los persas en tiempo de Alejandro Magno, y este señorío fue el vientre y muslos de metal, y fue de tanto sonido este metal, que se oyó por todo el mundo, salvo en esta tierra y salió la fama y temor del grande Alejandro, que está escrito siluit terra in conspectu ejus. Y como conquistase a Asia, los de Europa y África le enviaron embajadores y le fueron a esperar con dones a Babilonia, y allí le dieron la obediencia. Después, los romanos subjetaron a los griegos y éstos fueron las piernas y pies de yerro, que todos los metales consume y gasta. Después, la piedra cortada del monte sin manos, cortó y disminuyó la estatua e idolatría, y éste fue el reino de Xpo. Durante el señorío de los emperadores romanos dijo el Señor que se diese el tributo a César. Yo no me meto a determinar si fueron estas guerras más o menos lícitas que aquéllas, o cuál es más lícito tributo, éste o aquél: esto determínenlo los Consejos de V.M. Mas es de notario que el profeta Daniel dice en el mismo capítulo: que Dios muda los tiempos y edades, y pasa los reinos de un señorío en otro; y esto, por los pecados, según paresce en el reino de los cananeos, que lo pasó Dios en los hijos de Israel con grandísimos castigos; y el reino de Judea, por el pecado y muerte del Hijo de Dios, lo pasó a los romanos; y los imperios aquí dichos. Lo que yo a V.M. suplico es que el quinto reino de Jesucristo, significado en la piedra cortada del monte sin manos, que ha de henchir y ocupar toda la tierra, del cual reino V.M. es el caudillo y capitán que mande V.M. poner toda la diligencia que sea posible para que este reino se cumpla y ensanche y se predique a estos infieles o a los más cercanos, especialmente a los de la Florida, que están aquí a la puerta.
20 Quisiera yo ver al de las Casas quince o veinte años, perseverar en confesar cada día diez o doce indios enfermos llagados y otros tantos sanos, viejos, que nunca se confesaron, y entender en otras cosas muchas, espirituales, tocantes a los indios. Y lo bueno es que allá, a V.M. y a los demás sus Consejos, para mostrarse muy celoso: Fulano no es amigo de indios, es amigo de españoles, no le déis crédito. Plega a Dios que acierte él a ser amigo de Dios y de su propia ánima: lo que allá cela es de daños que hacen a los indios, o de tierras que los españoles demandan acá en esta Nueva España, o de estancias que están en perjuicio, y de daños a los indios. Ya no es el tiempo que solía, porque el que hace daño de dos pesos, paga cuatro; y el que hace daño de cinco, paga ocho. Cuando al dar en las tierras podría V.M. dar de las sobradas, baldíos y tierras eriales para los españoles avecindados, que se quieren aplicar a labrar la tierra, y otros acá nascidos, que algo han de tener: y esto, de lo que está sin prejuicio. Y como de diez años a esta parte entre los indios ha habido mucha mortandad y pestilencias grandes, falta muy mucha gente, que donde menos gente falta, de tres partes faltan las dos; y en otros lugares, de cinco partes faltan cuatro, y en otros de ocho partes faltan las siete; y a esta causa sobran por todas partes muchas tierras, demás de los baldíos y tierras de guerra, que no sembraban. Y habiendo de dar, si V.M. mandare, (sea) de los baldíos y tierras de guerra, que éstos eran unos campos que dejaban entre provincia y provincia y entre señor y señor, adonde salían a darse guerra, que antes que entrase la Fe eran muy continuas, porque casi todos los que sacrificaban a los ídolos eran los que prendían en las guerras, y por eso en más tenían prender uno que matar cinco. Estas tierras que digo, no las labraban; en éstas hay lugar, si lo indios no tuviesen ya algunas ocupadas y cultivadas, paresciendo ser lícito y podríalas V.M. dar con menos perjuicio y sin prejucio alguno. Cuanto a las estancias de los ganados, ya casi por todas partes se han sacado los ganados que hacían daño, especialmente los ganados mayores, no por falta de grandes campos, más por que los traían sin guarda, y como no los recogen de noche a que duerman en corrales, corrían mucha tierra y hacían daño; y para el agostadero les han puesto y señalado tiempo en que han de entrar y salir, con sus penas: que acá, por la bondad de Dios, hay quien lo remedie, que es la justicia, y quien lo cele tan bien como el de las Casas. Para ganados menores hay muchas tierras y campos por todas partes, y aun muy cerca de la gran ciudad de Tenuxtitlán México hay muchas estancias sin perjuicio; y en el valle de Toluca, que comienza a seis o siete leguas de México, hay muchas estancias de ganado mayor y menor; asimismo cerca de la ciudad de los Ángeles y en la ciudad de Tlaxcala y en los pueblos de Tepeyaca y Tecamachalco. Y en todos estos pueblos y en sus términos hay muy grandes campos y dehesas donde se pueden apacentar muy muchos ganados sin perjuicio, especialmente ganados menores, que en nuestra España los traen muchas veces cerca de los panes, y el que hace daño págalo. Acá hay muchos baldíos y muy grandes campos donde podrían por todas partes andar muchos más ganados de los que hay: y quien otra cosa dice, es o porque no lo sabe o porque no lo ha visto. Sola la provincia de Tlaxcala tiene de ancho diez leguas, y a partes once, y de largo quince, y a partes dieciséis leguas, y boja más de cuarenta. Y poco menos tienen la de Tecamachalco. Y otros muchos pueblos tienen muchos baldíos, porque de cinco parte de término no ocupan los indios la una. Y pues los ganados son tan provechosos y necesarios, y usan de ellos ambas Repúblicas de españoles e indios, así de bueyes y vacas y de caballos, como de todos los otros ganados, ¿por qué no les darán lo que sobra y que se apacienten sin perjuicio, pues es bien para todos?
21 Y pues ya muchos indios usan de caballos, no sería malo que V.M. mandase que se diese licencia para tener caballos sino a los principales señores, porque si se hacen los indios a los caballos, muchos se van haciendo jinetes y querránse igualar por tiempo a los españoles; y esta ventaja de los caballos y tiros de artillería es muy necesaria en esta tierra, porque da fuerza y ventaja a poco contra muchos. Y sepa V.M. que toda esta Nueva España está desierta y desamparada, sin fuerza ni fortaleza alguna, y nuestro adversario, enemigo de todo bien, que siempre desea, y procura discordias y guerras y de entre los pies levanta peligros; y aunque no fuese más de porque estamos en tierra ajena y (porque) los negros son tantos que algunas veces han estado concertados de se levantar y matar a los españoles. Y para esto, la ciudad de los Angeles está en mejor medio y comedio que ningún otro pueblo de la Nueva España para se hacer en ella una fortaleza, y podríase hacer a menos costa por los muchos y buenos materiales que tiene, y sería seguridad para toda la tierra.
22 A los pueblos que V.M. más obligación tiene en toda esta Nueva España, son Tezcuco y Tlacuba y México. La razón es que cada señorío de éstos era un reino, y cada señor de éstos tenía diez provincias y muchos pueblos a sí subjetos. Y demás de esto, entre estos señoríos se repartían tributos de ciento y sesenta provincias y pueblos, y cada señor de éstos era un no pequeño rey. Y estos señores, luego que los cristianos llegaron y les fue requerido rescibiesen la fe, dieron la obediencia a V.M., y Tezcuco y Tlacuba ayudaron a los españoles en la conquista de México. Los otros señores de la tierra tienen y poseen sus señoríos y tributan a V.M. porque es su rey y señor y porque les administra V.M. doctrina y sacramentos y justicia y les tiene en paz, que más les da V.M. que de ellos recibe, aunque el de las Casas no lo quiere considerar. Los señores de Tezcuco y Tlacuba y México, aun de las estancias subjetas a sus cabeceras les quitaron y repartieron algunas, y éstos se contentarán con que V.M. mande dar un pueblo pequeño o mediano que sirva al señor de Tezcuco, y otro a su pueblo o República; y otro tanto al señor y pueblo de Tlacuba. Y esto, cuanto a las cosas temporales.
23 Y cuanto a los espirituales, estas ánimas reclaman por ministros. Y porque de España han salido y salen cada día muchos religiosos para estas tierras, si V.M. mandase, en Flandes y en Italia hay muchos frailes siervos de Dios, muy dotos y muy deseosos de pasar a estas partes y de emplear en la conversión de infieles; y de estas naciones que digo han estado en esta tierra, e hoy día hay, algunos siervos de Dios que han dado muy buen ejemplo y han mucho trabajado con estos naturales.
24 Demás de esto, la iglesia mayor de México, que es la metropolitana, está muy pobre, vieja, arremendada, que solamente se hizo de prestado veinte e nueve años ha. Razón es que V.M. mande que se comience a edificar y la favorezca, pues de todas las iglesias de la Nueva España es cabecera, madre y señora. Y así (a) esta iglesia como (a) las otras catedrales las mande V.M. dar sendos pueblos, como antes tenían; que no había repartimientos tan bien empleados en toda la Nueva España. Y de estos pueblos tiene mucha necesidad para reparar, trastejar, barrer y adornar las iglesias y las casas de los obispos, que todos están pobres y adeudados. Pues acá han tenido y tienen repartimientos, zapateros y herreros, mucha más necesidad tienen las iglesias, pues no tienen rentas, y lo que tienen es muy poco.
25 Todo esto digo con el deseo de servir e informar a V.M. de lo que esta tierra siento y he visto por espacio de treinta años que ha que pasamos por acá por mando de V.M., cuando trujimos los breves y bulas de León y Adriano que V.M. procuró. Y habían de pasar acá y traer las dichas bulas el cardenal de Santa Cruz Fray Francisco de Quiñones y el padre Fray Juan Clapión, que Dios tiene. Y de doce, que al principio de la conversión de esta gente venimos, ya no hay más de dos vivos. Y reciba V.M. esta carta con la intención que la escribo, y no valga más de cuanto fuere conforme a razón, justicia y verdad. Y quedo como mínimo capellán rogando a Dios su santa gracia siempre more en la bendita ánima de V.M. para que siempre haga a su santa voluntad. Amén.
26 Después de lo arriba dicho vi y leí un tratado que el de las Casas compuso sobre la materia de los esclavos hechos en esta Nueva España y en las Islas, y otro sobre el parecer que dio sobre que si habría repartimiento de indios.
27 El primero dice haber compuesto por comisión del Consejo de las Indias, y el segundo por mandato de V.M. que no hay hombre humano, de cualquier nación, ley o condición que sea, que los lea, que no cobre aborrecimiento y odio mortal y tenga a todos los moradores de esta Nueva España por la más cruel y más abominable y más infiel y detestable gente de cuantas nasciones hay debajo del cielo. Y en esto paran las escripturas que se escriben sin caridad y que proceden de ánimo ajeno de toda piedad y humanidad.
28 Yo ya no sé los tiempos que allá corren en la vieja España, porque ha más de treinta años que de ella salí; mas muchas veces he oído a religiosos siervos de Dios y a españoles buenos cristianos, temerosos de Dios, que vienen de España, que hallan acá más cristiandad, más fe, más frecuentación en los santos sacramentos y más caridad y limosna a todo género de pobres, que no en la vieja España. Y Dios perdone al de las Casas, que tan gravísimamente deshonra y disfama, y tan terriblemente injuria y afrenta una y muchas comunidades, y una nación española, y a su príncipe y Consejo con todos los que en nombre de V.M. administran justicia en estos reinos. Y si el de las Casas quiere confesar verdad, a él quiero por testigo cuántas y cuán largas limosnas halló acá y con cuánta humildad soportaron su recia condición, y cómo muchas personas de calidad confiaron de él muchos e importantes negocios; y ofreciéndose guardar fidelidad, diéronle mucho interese, y apenas, en cosa alguna, guardó lo que prometió, de lo cual, entre otros muchos, se quejaba el siervo de Dios Fray Domingo de Betanzos en la carta ya dicha.
29 Bastar debiera al de las Casas haber dado su voto y decir lo que sentía cerca del encomendar los indios a los españoles, y que le quedara por escripto, y que no lo imprimiera con tantas injurias, deshonras y vituperios. Sabido está qué pecado comete el que deshonra y disfama a uno; y más el que disfama a muchos; y mucho más el que disfama a una República y nasción. Si el de las Casas llamase (una vez) a los españoles y moradores de esta Nueva España, de tiranos y ladrones y robadores y homecidas y crueles salteadores, cien veces pasaría; pero llamárselo cien veces ciento, más de la poca caridad y menos piedad que en sus palabras y escripturas tiene -y demás de las injurias y agravios y afrentas que a todos hace-, por hablar en aquella escriptura con V.M. fuera mucha razón que se templara y hablara con alguna color de humildad. Y ¿qué pueden aprovechar y edificar las palabras dichas sin piedad ni humanidad? Por cierto, poco. Yo no sé por qué razón, por lo que uno hizo, quiera el de las Casas condenar a ciento; y lo que cometieron diez, por qué lo ha de atribuir a mil y disfama a cuantos acá han estado y están. ¿Dónde se halló condenar a muchos buenos por pocos malos? Si el Señor hallara diez buenos en tiempo de Abraham y de Lot, perdonara a muy muchos. ¿Cómo? Porque en Sevilla y en Córdoba se hallan algunos ladrones y homecidas y herejes, ¿los de aquellas ciudades son todos ladrones y tiranos y malos? Pues no ha tenido México Tenochtitlán menos obediencia y lealtad a su Rey con las otras ciudades y villas de la Nueva España. Y es mucho más de agradecer cuanto más lejos está de su Rey.
30 Si las cosas que el de las Casas o Casaus escriben fueran verdaderas, por cierto V.M. había de tener mucha queja de cuantos acá ha enviado. Y ellos serían dignos de gran pena, así los obispos como perlados mayores, y más obligados a se oponer e morir por sus ovejas y clamar a Dios y a V.M. por remedio para conservar su grey. Y así, vemos que los obispos de esta Nueva España los buenos, perseveran en los trabajos de sus cargos y oficios, que apenas reposan de día ni de noche. Y también temía V.M. queja de los oidores y de los presidentes que ha proveído en las Audiencias por todas partes con largos salarios: y en sola esta Nueva España está Audiencia en México y en la Nueva Galicia y en Guatemala. ¿Pues todos estos duermen y echan sobre sus conciencias tantos pecados ajenos como el de las Casas dice? No está V.M. tan descuidado ni tan dormido como lo significa el de las Casas, ni deja V.M. de punir ni castigar a los que no le guarden fidelidad. Cosa es de notar la punición que V.M. mandó hacer y castigo que dio a una Audiencia que apenas había comenzado a hacer su oficio, cuando los oidores fueron allá presos, y el presidente y gobernador de la Nueva España estuvo acá más de un año preso en la cárcel pública y allá fue a se acabar de pagar de sus culpas. Y también ha V.M. de estar indiñado contra los cabildos de esta Nueva España, así de las iglesias como de las ciudades, pues todos son proveídos por V.M. para descargo y regimiento de vuestro vasallos y Repúblicas, sino hiciesen lo que deben. Y la misma queja debría V.M. tener de los religiosos de todas las Órdenes que acá V.M. invía, no con poca costa ni trabajo de los sacar de las provincias de España, y acá les manda hacer los monesterios y que les den cálices y campana, y algunos han recibido preciosos ornamentos. Con razón podría V.M. decir: pues ¿cómo todos son canes mudos, que, sin ladrar ni dar voces, consienten que la tierra se destruya? No por cierto, mas antes casi todos, cada uno en su oficio, hacen lo que deben.
31 Cuando yo supe lo que escribía el de las Casas, tenía queja de los del Consejo, porque consentían que tal cosa se imprimiese. Después, bien mirado, vi que la impresión era hecha en Sevilla al tiempo que los navíos se querían partir, como cosa de hurto y mal hecho. Y creo que ha sido cosa permitida por Dios y para que se sepan y respondan a las cosas del de las Casas, aunque será con otra templanza y caridad, y más de los que sus escripturas merecen, porque él se convierte a Dios, y satisfaga a tantos como ha dañado y falsamente imfamado y para que en esta vida pueda hacer penitencia, y también para que V.M. sea informado de la verdad y conozca el servicio que el capitán D. Hernando Cortés y sus compañeros le han hecho, y la muy leal fidelidad que siempre esta Nueva España ha tenido a V.M., por cierta dina de remuneración.
32 Y sepa V.M. por cierto que los indios de esta Nueva España están bien tratados y tienen menos pecho y tributo que los labradores de la vieja España, cada uno en su manera. Digo casi todos los indios, porque algunos pocos pueblos hay que su tasación se hizo antes de la gran pestilencia, que no están modeficados sus tributos: estas tasaciones ha de mandar V.M. que se tornen a hacer de nuevo. Y el día de hoy los indios saben y entienden muy bien su tasación, y no darán un tomín de más en ninguna manera, ni el encomendero les osará pedir un cacao más de lo que tienen en su tasación, ni tampoco el confesor los absolverá si no lo restituyesen, y la justicia los castigaría cuando lo supiese. Y no hay aquel descuido ni tiranías, que el de las Casas tantas veces dice, porque, gloria sea a Dios, acá ha habido en lo espiritual mucho cuidado y celo en los predicadores y vigilancia en los confesores, y en los que administran justicia, obidiencia para ejecutar lo que V.M. manda cerca del buen tratamiento y defensión de estos naturales. Y esto no lo han causado malos tratamientos, porque ha muchos años que los indios son bien tratados, miradas y defendidos. Más halo causado muy grandes enfermedades y pestilencias que en esta Nueva España ha habido, y cada día se van apocando estos naturales.
33 Cuál sea la causa, Dios es el sabidor, porque sus juicios son muchos y a nosotros escondidos. Si la causan los grandes pecados e idolatrías que en esta tierra había, no lo sé. Empero veo que la tierra de promisión que poseían aquellas siete generaciones idólatras, por mandado de Dios fueron destruidas por Josué, y después se pobló de hijos de Israel, en tanta manera, que cuando David contó el pueblo lo halló en diez tribus, de solos varones fuertes de guerra, ochocientos mil; y después, en el tiempo del rey Asá, de los dos tribus, en la batalla que dio Zara al rey de los etíopes, se hallaron quinientos y ochenta mil hombres de guerra. Y fue tan pobladísima aquella tierra, que en sola la ciudad de Jerusalén se lee que había más de ciento y cincuenta mil vecinos; y agora, en todos aquellos reinos, no hay tantos vecinos como solía haber en Jerusalén, ni como la mitad. La causa de aquella destrucción y la de esta tierra e islas, Dios la sabe: que cuando más medios y remedios V.M. y los Reyes Católicos, de santa memoria, humanamente han sido posible proveer, lo han proveído. Y no basta ni ha bastado consejo ni poderío humano para lo remediar. Gran cosa es que se hayan salvado muchas ánimas, y cada día se salvan, y se han impedido y estorbado muchos males e idolatrías y homecidios y grandes ofensas de Dios.
34 Lo que al presente mucho conviene, es que V.M. mande dar asiento a esta tierra, que así como agora está padece mucho detrimento. Y para esto, asaz informaciones tiene V.M. y muy bien entendido lo que más conviene; yen los Consejos de V.M. hay muchas informaciones para con brevedad oponer el asiento que Dios y V.M. sean servidos. Y esto conviene mucho a ambas Repúblicas, de españoles y de los indios, porque, así como en España para la conservación de paz y justicia hay guarniciones, y en Italia un ejército, y en las fronteras siempre hay gente de armas, no menos convienen en esta tierra. Decía D. Antonio de Mendoza, visorrey de esta tierra: si a esta tierra no se le da asiento, no puede mucho durar; durará diez o doce años y con mucho detrimiento, y si mucha priesa se le die re, no durará tanto.
35 Toda esta tierra está carísima y falta de bastimentos, lo cual solía muy mucho abundar y muy barato todo, y ya que la gente estaba pobre, tenían que comer. Agora, los españoles pobres y deudados, mucha gente ociosa y deseosa que hobiese en los naturales la menor ocasión del mundo para los robar, porque dicen que los indios están ricos y los españoles pobres y muriendo de hambre. Los españoles que algo tienen, procuran de hacer su pella y volverse a Castilla. Los navíos que de acá parten, van cargados de oro e plata; así de V.M. como de mercaderes y hombres ricos, y quedan los pobres en necesidad (64).
36 Ya V.M. podrá ver en qué puede parar una tierra que tiene su rey e gobernación dos mil leguas de sí. E ya el asiento de esta tierra más conviene a los indios que a los españoles. Dejo de decir las razones por no ser más prolijo. Y para dar asiento a esta tierra sé que V.M. tiene buena voluntad y ciencia y experiencia para el cómo, y no faltan oraciones para que Dios dé su gracia. Tengo confianza que se ha de acertar y que ha de ser Dios servido con lo que V.M. determinare, y esta tierra remediada.
37 En el tratado que imprimió el de las Casas o Casaus, entre otras cosas principalmente yerra en tres, esto es, en el hacer de los esclavos, en el número y en el tratamiento.
38 Cuanto al hacer de los esclavos en esta Nueva España, pone allí trece maneras de hacellos, que una ninguna es así como él escribe. Bien parece que supo poco de los ritos y costumbres de los indios de esta Nueva España. En aquel libro que dio, en la 4a. parte, en el capítulo 22 y 23, se hallarán once maneras de hacer esclavos, y aquellas son las que dimos al obispo de México. Tres o cuatro frailes hemos escrito de las antiguallas y costumbre que estos naturales tuvieron, e yo tengo lo que los otros escribieron, y porque a mí me costó más trabajo y más tiempo, no es maravilla que lo tenga mejor recopilado y entendido que otro.
39 Asimismo dice de indios esclavos que se hacían en las guerras y gasta no poco papel en ello. Y en esto, también paresce que sabe poco de lo que pasaba en las guerras de estos naturales, porque ningún esclavo se hacía en ellas ni rescataban ninguno de los que en las guerras prendían, mas todos los guardaban para sacrificar, porque era la gente que generalmente se sacrificaba por todas estas tierras. Muy poquitos eran los otros que sacrificaban, sino los tomados en guerra, por lo cual las guerras eran muy continuas, porque, para cumplir con sus crueles dioses y para solemnizar sus fiestas y honrar sus templos, andaban por muchas partes haciendo guerras y salteando hombres para sacrificar a los demonios y ofrecerles corazones y sangre humana. Por la cual causa padecían muchos inocentes, y no parece ser pequeña causa de hacer guerra a los que ansi oprimen y matan los inocentes, y éstos con gemidos y clamores demandaban a Dios y a los hombres ser socorridos, pues padesdan muerte tan injustamente. Y esto es una de las causas, como V.M. sabe, por la cual se puede hacer guerra. Y tenían esta costumbre, que si algún señor o principal de los presos se soltaba, los mismos de su pueblo lo sacrificaba; y si era hombre bajo, que se llamaba macehual, su señor le daba mantas. Y esto y lo demás que pasaba en las guerras paresce en el mismo libro, en la cuarta parte, capítulos 14, 15, 16.
40 Cuanto al número de los esclavos, en una parte pone que se habrán fecho tres cuentos de esclavos, y en otra dice que cuatro cuentos. Las provincias y partes que el de las Casas dice haberse hecho los dichos esclavos son éstas: México, Cuazacualco, Pánuco, Xalisco, Chiapa, Cuautimala, Honduras, Yucatán, Nicaragua, la costa de San Miguel, Venezuela. No fuera malo que también dijera siquiera por humildad, de la costa de Parique y Cubana, ya que fue allá, y cómo le fue allá. Casi todas las partes que pone, son en esta Nueva España. Yo tenía sumada las provincias y partes que dice haberse hecho esclavos, y antes más que menos, que por no ser prolijo dejo de particularizar, y por todos no allegan a doscientos mil. Y comunicado este número con otros que tienen experiencia y son más antiguos en esta tierra, me certifican que no son ciento y cincuenta mil ni pasan de cien mil. Yo digo que fuesen doscientos mil. Cuanto al número de tres cuentos, excede y pone de más dos cuentos y ochocientos mil; y cuanto al número de cuatro cuentos, pone de más tres cuentos y ochocientos mil. Y así son muchos de sus encarecimientos, en los cuales a V.M. pone en grande escrúpulo y agravia malamente y deshonra a sus prójimos por carta impresa. Y este número de los esclavos cosa es que se pueden saber por los libros de V.M., por los quintos que ha recibido.
41 Y cuando al tratamiento, yo de la Nueva España hablo, en la cual ya casi todos están hechos libres. Según lo que tengo entendido, en todo el mundo podrá haber mil esclavos por libertad, y éstos cada día se van libertando, y antes de un año apenas queda(rá) esclavo indio en la tierra; porque para los libertar V.M. hizo lo que debía y aún más, pues mandó que los que poseían esclavos probasen cómo aquéllos eran verdaderos esclavos, lo cual era casi imposible y de derecho incumbía lo contrario. Y convino lo que V.M. mandó, porque los menos eran bien hecho.
42 Dicen que en todas las Indias nunca hubo causa justa para hacer uno ni ningún esclavo. Tal sabe. Él dice que él no ha salido de México ni de sus alrededores: que no es maravilla que sepa poco de esto. El de las Casas estuvo en esta tierra obra de siete años, y fue, como dicen, que llevó cinco de calle. Fraile ha habido en esta Nueva España, que fue de México hasta Nicaragua, que son cuatrocientas leguas, que no se le quedaron en todo el camino dos pueblos que no predicase y dijese misa y enseñase y bautizase niños o adultos, pocos o muchos. Y los frailes acá han visto y sabido un poco más que el de las Casas cerca del buen tratamiento de los esclavos. Así la justicia, de su oficio, como los frailes predicadores y confesores, que desde el principio hubo frailes menores y después vinieron los de las otras Órdenes, éstos siempre tuvieron especial cuidado que los indios, especialmente los esclavos, fuesen bien tratados y enseñados en toda doctrina y cristiandad y Dios, que es el principal obrador de todo bien. Luego los españoles comenzaron a enseñar y llevar a las iglesias a sus esclavos a bautizar y a que se enseñasen, y a los casar; y los que esto no hacían, no los absolvían. Y muchos años ha que los esclavos y criados de españoles están casados in facie ecclesiae. E yo he visto muy muchos, así en lo de México, Guaxaca y Guatemala, como en otras partes, casados con sus hijos e sus casas e su peculio, buenos cristianos y bien casados. Y no es razón que el de las Casas diga que el servicio de los cristianos pesa más que cien torres y que los españoles estiman en menos los indios que las bestias y aun que el estiércol de las plazas. Parésceme que es gran cargo de conciencia atreverse a decir tal cosa a V.M.
43 Y hablando con grandísima temeridad dice que el servicio que los españoles por fuerza toman a los indios, que, en ser incomportable y durísimo excede a todos los tiranos del mundo, sobrepuja e iguala al de los demonios. Aun de los vivientes sin Dios y sin ley no se debería decir tal cosa. Dios me libre de quien tal osa decir.
44 El hierro que se llama de rescate de V.M., vino aquesta Nueva España el año 1524, mediado mayo. Luego que fue llegado a México, el capitán D. Hernando Cortés, que a la sazón gobernaba, ayuntó en San Francisco, con frailes, los letrados que había en la ciudad. E yo me hallé presente e vi que le pesó al gobernador por el yerro que venía, y lo contradijo, y más no pudo, limitó mucho la licencia que traía para herrar esclavos, y los que se hicieron fuera de las limitaciones, fue en su ausencia, porque se partió para las Higueras.
45 Y algunos que murmuraron del Marqués del Valle, que Dios tiene, y quieren ennegrecer y escurecer sus obras, yo creo que delante de Dios no son sus obras tan acetas como lo fueron las del Marqués. Aunque como hombre, fuese pecador, tenía fe y obras de buen cristiano y muy gran deseo de emplear la vida y hacienda por ampliar y aumentar la fe de Jesucristo, y morir por la conversión de estos gentiles. Y en esto hablaba con mucho espíritu, como aquel a quien Dios había dado este don y deseo y le había puesto por singular capitán de esta tierra de Occidente. Confesábase con muchas lágrimas y comulgaba devotamente, y ponía a su ánima y hacienda en mano del confesor para que mandase y dispusiese de ella todo lo que convenía a su conciencia. Y así, buscó en España muy grandes confesores y letrados con los cuales ordenó su ánima e hizo grandes restituciones y largas limosnas. Y Dios le visitó con grandes aflicciones, trabajos y enfermedades para purgar sus culpas y alimpiar su ánima. Y creo que es hijo de salvación y que tiene mayor corona que otros que lo menosprecian. Desde que entró en esta Nueva España trabajó mucho de dar a entender a los indios el conocimiento de un Dios verdadero y de les hacer predicar el Santo Evangelio. Y les decía cómo era mensajero de V.M. en la conquista de México. Y mientras en esta tierra anduvo, cada día trabajaba de oír misa, ayunaba los ayunos de la Iglesia y otros días por devoción. Deparóle Dios en esta tierra dos intérpretes, un español que se llamaba Aguilar y una india que se llamó Doña Marina. Con éstos predicaba a los indios y les daba a entender quién era Dios y quién eran sus ídolos. Y así, destruía los ídolos y cuanta idolatría podía. Trabajó de decir verdad y de ser hombre de su palabra, lo cual aprovechó mucho con los indios. Traía por bandera una cruz colorada en campo negro, en medio de unos fuegos azules y blancos, y la letra decía: amigos, sigamos la cruz de Cristo, que si en nos hubiere fe, en esta señal venceremos.
46 Doquiera que llegaba, luego levantaba la cruz. Cosa fue maravillosa, el esfuerzo y ánimo y prudencia que Dios le dio en todas las cosas que en esta tierra aprendió, y muy de notar es la osadía y fuerzas que Dios le dio para destruir y derribar los ídolos prencipales de México, que eran unas estatuas de quince pies en alto. Y armado de mucho peso de armas, tomó una barra de hierro y se levantaba tan alto hasta llegar a dar en los ojos y en la cabeza de los ídolos. Y estando para derriballos, envióle a decir el gran señor de México Moteczuma que no se atreviese a tocar a sus dioses, porque a él y a todos los cristianos mataría luego. Entonces el capitán se volvió a sus compañeros con mucho espíritu y, medio llorando, les dijo: hermanos, de cuanto hacemos por nuestras vidas e intereses, agora muramos aquí por la honra de Dios y porque los demonios no sean adorados. Y respondió a los mensajeros, que deseaba poner la vida, y que no cesaría de lo comenzado, y que viniesen luego. Y no siendo con el gobernador sino 130 cristianos y los indios eran sinnúmero, así los atemorizó Dios y el ánimo que vieron en su capitán, que no se osaron menear. Destruidos los ídolos, puso allí la imagen de Nuestra Señora.
47 En aquel tiempo faltaba el agua y secábanse los maizales, y trayendo los indios muchas cañas de maíz que se secaban, dijeron al capitán, que, si no llovía, que todos perecerían de hambre. Entonces el Marqués les dio confianza diciendo que ellos rogarían a Dios y a Santa María para que les diese agua, y a sus compañeros rogó que todos se aparejasen y aquella noche se confesasen a Dios y le demandasen su misericordia y gracia. Otro día salieron en procesión, y en la misa se comulgó el capitán, y como estuviese el cielo sereno, súbito vino tanta agua, que antes que allegasen a los aposentos, que no estaban muy lejos, ya iban todos hechos agua. Esto fue gran edificación y predicación a los indios, porque desde adelante llovió bien y fue muy buen año.
48 Siempre que el capitán tenía lugar, después de haber dado a los indios noticia de Dios, les decía que lo tuviesen por amigo, como a mensajero de un gran Rey y en cuyo nombre venía; y que de su parte les prometía serían amados y bien tratados, porque era grande amigo del Dios que les predicaba. ¿Quién así amó y defendió los indios en este mundo nuevo como Cortés? Amonestaba y rogaba muchos a sus compañeros que no tocasen a los indios ni a sus cosas, y estando toda la tierra llena de maizales, apenas había español que osase coger una mazorca. Y porque un español llamado Juan Polanco, cerca del puerto, entró en casa de un indio y tomó cierta ropa, le mandó dar cien azotes. Y a otro llamado Mora, porque tomó una gallina a indios de paz, le mandó ahorcar, y si Pedro de Alvarado no le cortase la soga, allí quedara y acabara su vida. Dos negros suyos, que no tenían cosa de más valor, porque tomaron a unos indios dos mantas y una gallina, los mandó ahorcar. Otro español, porque desgajó un árbol de fruta y los indios se le quejaron, le mandó afrentar.
49 No quería que nadie tocase a los indios ni los cargase, so pena de cada (vez) cuarenta pesos. Y el día que yo desembarqué, viniendo del Puerto para Medellín, cerca de donde agora está la Veracruz, como viniésemos por un arenal y en tierra caliente y el sol que ardía -había hasta el pueblo tres leguas-, rogué a un español que consigo llevaba dos indios, que el uno me llevase el manto, y no lo osó hacer afirmando que le llevarían cuarenta pesos de pena. Y así, me traje el manto a cuestas todo el camino.
50 Donde no podía excusar guerra, rogaba Cortés a sus compañeros que se defendiesen cuanto buenamente pudiesen sin ofender; y que cuando más no pudiesen, decía que era mejor herir que matar, y que más temor ponía ir un indio herido, que quedar dos muertos en el campo.
51 Siempre tuvo el Marqués en esta tierra émulos e contrarios, que trabajaron (por) escurecer los servicios que a Dios y a V.M. hizo. Y allá no faltaron. Que si por éstos no fuera, bien sé que V.M. siempre le tuvo especial afición y amor, y a sus compañeros. Por este capitán nos abrió Dios la puerta para predicar su Santo Evangelio, y éste puso a los indios que tuviesen reverencia a los santos sacramentos, y a los ministros de la Iglesia en acatamiento. Por esto, me he alargado, ya que es difunto, para defender en algo su vida. La gracia del Espíritu Santo more siempre en el ánimas de V.M. Amén.
De Tlaxcala, 2 de enero de 1555 años.
Humilde siervo y mínimo capellán de V.M.
MOTOLINIA, FR. TORIBIO
La obra a que pertenece esta carta puede comprarse aquí:
Libro impreso: US UK DE FR ES IT JP
Para leer en Kindle: US UK DE FR ES IT NL JP BR CA MX AU IN